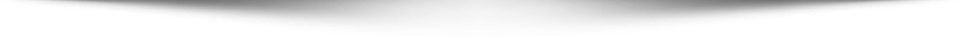Ser madre es como una intensa novela donde se multiplican los personajes. Hilda la Peluquera de Santa Lucía pasó gran parte de su vida entre medico, hijo y parto

Por: José Miguel Fernández Nápoles
En la década de los cincuenta del siglo pasado en Santa Lucía, ser madre era una empresa todavía más complicada, que para las de hoy. Lo primero que tuvo que enfrentar Hilda la Peluquera, fue un parto en casa, con una comadrona a la que todos los niños, llamábamos después “La Abuela Amada”
Los primeros dolores, me contaba, le llegaron un poco antes de la media noche del cinco de febrero del cincuenta y uno, y estuvo batallando para traerme al mundo, hasta cerca del próximo mediodía, cuando me confesó mucho después, ya quería morirse en vez de parirme.
Unos meses después tuve una enfermedad llamada “anginas catarrales” cuyos síntomas eran mucha fiebre y diarreas muy frecuentes. Empezaron a tratarme con una curandera y cocimientos de cuanta yerba había en los potreros, pero nada, no mejoraba. Luego fueron a ver al médico Madariaga, un descendiente de vasco que tenía su casa y consultorio en Santa Lucía, pero que realmente andaba a caballo por aquellos barrizales con un maletín y unas polainas, tratando de salvar vidas.
Dos o tres días después parece que ya estaba yo, a punto de darle la patada al testero y me contaba mi viejo, que encontró a Hilda sin consuelo, detrás de una puerta. “Se nos va a morir el niño”, decía.
Entonces mi padre con aquella determinación que le caracterizaba, le dijo:
-De eso nada. Ahora mismo voy a ver a Madariaga.
Ellos habían oído decir que en Santa Clara había un pediatra muy bueno, de apellido Anido y eso le dijo mi padre al médico de cabecera, que querían llevarme allá.
Es posible que ahora no se entienda bien, pero les aseguro que el médico tenía tal autoridad entre los vecinos, que lo que dijera iba a misa, porque era el que más sabía en el pueblo y como si fuera poco, el que más tenía.
Baste con decir que cada vez que en casa se mataba un puerco, de aquellos que se cebaban con las cáscaras de las viandas y el sancocho con sobras de las escasas comidas, pues parecía que era un animal de tres patas, porque una iba a parar a casa del médico irremediablemente.
Además de decirle a mi papá que era su hijo y que me podía llevar donde quisiera, le preguntó:
¿Tienes dinero para llevarlo a Santa Clara?
Entonces le prestó cinco pesos, equivalentes tal vez hoy a quinientos o cinco mil, que gracias a Dios, me salvaron la vida.
Y esas noches interminables en que el desdentado entrena los pulmones y como no sabe hablar, chilla de una forma y se pone tan colorado que parece que en cualquier momento reventará como un ciquitraque de papel.
Y allá iba Hilda, a tentar, a ver si adivinaba que oído le dolía o si tenía fiebre o un cólico por el atracón de teta que se había dado, dando muestras desde entonces de lo glotón que sería hasta que se muera.
La vida de cada madre puede servir de base para una novela, porque son veinticuatro horas al tanto del recién llegado: un paño tibio para calmar la tos a media noche, una rubéola o sarampión, tos ferina o paperas.
Luego los otros cuidados y cada día más y más complejos, hasta que se van de casa y se les ocurre engendrar nietos, que las madres, sin que nadie les de velas en ese entierro, se lo toman como cosa de ellas al cuadrado. Y ahí sigue como si fuera la segunda parte de una película, o la tercera, hasta que se van del mundo dejándonos huérfanos de luz y ternura. Mi amor incondicional y agradecimiento infinito a Hilda la peluquera y a todas las madres del mundo.