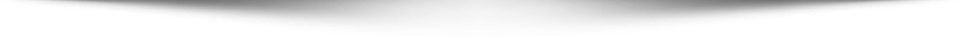Por: Rodobaldo Rodríguez Hernández (Tauro)
Desde el día anterior yo había planeado la forma de entrar al baile sin pagar la entrada, que costaba dos pesos para los que no eran socios de la Colonia Española de Cabaiguán.
Yo estaba incluido en ese grupo no sólo porque no había llegado a la mayoría de edad sino porque además tampoco tenía dinero.
Probablemente corría el último mes del año 1962 o tal vez el mes de enero de 1963, no recuerdo con exactitud la fecha del acontecimiento que se iba a producir: El Bárbaro del Ritmo, Benny Moré amenizaría un bailable con su Tribu Gigante en los salones de la distinguida y todavía exclusiva Colonia Española.
En mis bolsillos de estudiante de bachillerato todo el capital ascendía a tres pesos, que me había dado el viejo para el fin de semana. Ya había decidido también cuál sería el destino final de mi fortuna: una caja de cigarros y cuatro cervezas una vez que estuviese dentro del baile.
En la parte trasera del edificio de la Colonia Española, lindando con sus patios y jardines existía entonces una cuartería de casas de madera y techo de tejas en uno de cuyos extremos funcionaba una lavandería de ropa de unos chinos que tenía un pasillo que llegaba hasta la tapia que yo debía saltar para disfrutar de la fiesta. Ya estaba tomada la decisión: ni pagaría la entrada ni perdería la oportunidad de ver a Bartolomé Maximiliano Moré, nacido en Santa Isabel de Las Lajas, el 24 de agosto de 1919, pero que todo el pueblo conocía como Benny Moré, El Bárbaro del Ritmo, el genio de la música popular cubana que se fue definitivamente el 19 de febrero de 1963, unas semanas después de aquel baile en Cabaiguán.
Aquel sábado me puse el mejor y único pantalón de vestir que tenía y una camisa de mangas largas a cuadros que ya enseñaba las primeras huellas del uso cotidiano bajo las axilas y comencé a poner en marcha mis planes.
Llegué alrededor de las ocho y media de la noche hasta la reja que daba acceso al pasillo lateral de la lavandería. Tres conos de luces de las ventanas abiertas iluminaban el pasillo. Empujé suavemente la reja de madera, incliné el torso del cuerpo para no ser visto desde el interior de la lavandería y así llegué hasta la tapia. De un salto felino, propio de mis dieciséis años, alcancé el borde de la barrera, me impulsé hacia arriba, pasé la pierna izquierda y una vez sentado en el borde me dejé caer al interior del patio que por suerte para mí tenía algunas esquinas en penumbras. Justamente por una de aquellas esquinas di el salto, cayendo de pie al lado de una pareja que se mateaba desaforadamente sentada en una mesa repleta de cervezas y una botella de ron con un pote lleno de cubitos de hielo. La pareja interrumpió momentáneamente sus besos desenfrenados y me miró con asombro. Yo me llevé el dedo índice a la boca indicándole silencio.
Sin pérdida de tiempo atravesé el patio donde estaban las mesas reservadas por los bailadores para beber y comer, subí las escaleras y entré en el salón principal de baile donde estaba la tarima de los músicos. Allí permanecí unos minutos caminando de un extremo a otro del salón fingiendo que buscaba a alguien. Cuando estuve seguro de que había pasado inadvertido, bajé a la cantina en el primer piso, compré una caja de cigarros y me dispuse a esperar la llegada del “Bárbaro del Ritmo”.
A las diez y media de la noche ya la Tribu Gigante había tocado una tanda de números musicales sin la presencia de su jefe. Pero, a pesar de que la base rítmica de aquella banda extraordinaria (piano, trombones, trompetas, tumbadora, pailas y saxofones, tocados por músicos seleccionados por el increíble y excepcional oído del Benny) era capaz de hacer bailar a un muerto, la gente comenzaba a inquietarse porque no acababa de llegar aquel genio de la música, que no entendía las letras del pentagrama, pero cantaba y componía de puro oído de forma inigualable.
Pasadas las once de la noche se apareció el cacique de la tribu. Pasó cerca de la cantina donde yo me tomaba la penúltima cerveza. Tenía la mirada perdida en la distancia y una barba de por lo menos una semana. Sin embargo, su rostro transmitía una sensación de frescura y vigor incompatible con el mal que ya le atacaba letalmente y que nadie de los presentes allí conocía.
Vestía un saco gris, bien largo, sobre una camisa común y corriente. El pantalón de piernas muy anchas (bataola) lo sostenía un par de tirantes. Debajo del brazo llevaba un pequeño bastón. No recuerdo haberlo visto en aquel baile con su sombrero alón de siempre.
A unos pasos de la barra de la cantina se detuvo. Su cuerpo se balanceaba ligeramente.
¿Borracho o endrogado? No puedo afirmar ni lo uno ni lo otro. Pero en aquel momento sí dudé de que aquel hombre pudiera dirigir la orquesta y mucho menos cantar en el estado que se encontraba. Se acercó a un hombre de mediana edad que estaba recostado a la barra y tenía un trago servido. Agarró el vaso del hombre y se lo llevó a la boca como si fuera a ingerir el contenido pero lo que hizo solamente fue olerlo. Entonces se acercó más al hombre y le gritó al oído con una voz de trueno: ¡Quémalo! Y siguió rumbo a la tarima acompañado por una persona que no aparentaba ser músico. Muchos años después oí decir que en sus últimas presentaciones Benny siempre iba acompañado de su médico. Entonces es posible que la persona que iba con él se tratara precisamente del médico.
Un ligero movimiento del bastón marcó la arrancada de la orquesta, con un ritmo y energía que jamás he vuelto a escuchar. Cualquier movimiento con su bastón o sus hombros o algunas de sus extremidades era correspondido con una acción determinada de los músicos. Muchas de las personas que bailaban se detenían para disfrutar de aquella demostración de talento. Pero cuando comenzó a cantarle a su pueblo, Santa Isabel de Las Lajas, entonces ya nadie bailó. Todo el mundo afinó el oído para escuchar en un tono que sólo podía alcanzar él aquello de: “Lajas mi rincón querido/pueblo donde yo nací/ Lajas tengo para ti/ este mi cantar sentido/ siempre fuiste distinguido/ por tus actos tan sinceros”etc, etc.
Unos miraban extasiados al artista. Otros, y no pocos, se llevaban sus pañuelos al rostro para ocultar alguna lágrima de emoción.
Después nos regaló “Como fue”, “Oh, vida”, “Dolor y perdón”, “Cienfuegos”, “Bonito y Sabroso” y muchos otros éxitos musicales.
Ninguna de las personas presentes, excepto una, podía imaginar que aquella voz potente, melodiosa, que recorría toda la escala musical desde el tono más agudo hasta el más grave, como hacen los sinsontes, se extinguiría unas breves semanas después de aquel baile en Cabaiguán.
Desde entonces le agregué otro calificativo que lo acerca más a la realidad de lo que fue este mito musical, este cantante “fuera de liga”: El Sinsonte Lajero.