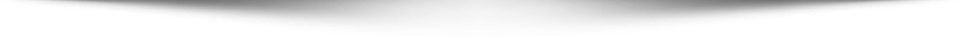Por Enrique Ojito (Tomado de Escambray)
Cada vez que abría las antiquísimas ventanas de la habitación donde se alojaba en Caritas Diocesana en Crema, Italia, volvía a decirse: “Esta ciudad es un cementerio”. Aquel “silencio prácticamente tenebroso” —lo describió así el enfermero cabaiguanense Lenin Oriol Martínez Calero— solo lo quebraban el ulular de las ambulancias y el arrullo de las palomas, que volaban asustadas de un techo a otro, añorando el trasiego de su gente y de los forasteros, casi siempre turistas.
Nacida en las entrañas del valle del río Po, la urbe no estaba tomada por las fuerzas napoleónicas, como aconteció a finales del siglo XVIII; sino por otro enemigo: la COVID-19, y en auxilio de sus habitantes acudió el 22 de marzo una brigada médica cubana del contingente Henry Reeve, compuesta por 52 profesionales.
Porque “el porvenir de un hijo es obra de su madre”, como creía hasta el belicoso Bonaparte, previo a la partida a Italia, Lenin Oriol fue al encuentro de María Julia, igual que lo hizo cuando las misiones a Nicaragua (1984-1986), Haití (2006 y 2010) y Guinea Conakry (2014-2015). “Ya está viejita. No es que hable con ella para pedirle permiso porque sé que no se negará. Vieja, voy a ir a otra batalla, le digo. ‘Dale, hijo, dale’”; y el silencio —del otro lado de la línea telefónica— cubre ahora la voz del espirituano, quien cumple el período de cuarentena en el Centro Internacional de Salud La Pradera, La Habana, luego del retorno de Lombardía el pasado 8 de junio.

MEMORIAS DE LA ZONA ROJA
Con su traje rojo, nasobuco, máscara protectora… Martínez Calero parece estar en una nave cósmica; sin embargo, vive otro día de servicio en el hospital de campaña, inaugurado el 24 de marzo en las afueras del mayor centro de salud de Crema, ante su inminente colapso debido a la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus.
Aquella vestimenta le recordaba su duelo contra el virus del Ébola en África. “Tenía que sudar mucho, mucho y esperar a que la gota cayera por el cristal empañado y por esa hendijita ver, tocar y canalizar la vena y realizar otros procederes”.
Pero ahora, atenta a cómo obraban él y sus colegas, permanecía la jefa de sala. Si es que hubo, el recelo hacia el personal de Salud de la isla caribeña ya había cedido. Al comprobar su alta calificación, cada jornada hacía público un mensaje de felicitación para nuestros profesionales en un mural ideado por ella.
“Los médicos y los enfermeros cubanos sabemos trabajar en cualquier parte del mundo —comenta el cabaiguanense—. Al llegar a Crema, explicamos que nos adheriríamos al protocolo de actuación de ellos, y así surgió una gran alianza; aprendimos de ambas partes”.

¿Es cierto que para lograr tal unión resultó clave una enfermera cubana, con unos 20 años de residencia en Italia?
“Sí, sí. Se llama Ailed; trabaja en el hospital de la ciudad y la dirección de allí le pidió que estuviera con nosotros las primeras semanas para ayudarnos con el idioma; pero se mantuvo con nosotros hasta el último día. Es una persona maravillosa”.
¿Por qué los profesionales cubanos brindan más que atención médica?
“Por nuestra formación. Tuve un paciente que, debido a la misma enfermedad, presentaba trastornos neuronales, y su mamá, muy viejita, la tenía al lado, ingresada. Estuve varios días alimentándola, bañándola. Él venía conmigo y trataba de abrazarme; me decía: ‘Esa es mi mamá, esa es mi mamá’”. A ella hubo que trasladarla para el otro hospital, donde falleció posteriormente”.
En el catálogo inmenso de agradecimientos hacia Cuba, Lenin Oriol guarda el de una mujer que atendió por más de 10 días, quien reconocía al enfermero desde que este entraba a la sala, a pesar de llevar el traje, una vez rojo; otra, amarillo y la mayoría de las ocasiones blanco. “Me sentaba en la silla, próximo a su cama y conversaba con ella”. Y lo hacía porque sabía que el médico que no entienda de almas, no entenderá de cuerpos, como anotó José Narosky, un argentino que conoce más de la vida que de Medicina.
En medio de aquellos turnos de 6 o 12 horas —si eran nocturnos— y presto a administrar a tiempo el fármaco indicado, a este enfermero de 38 años de ejercicio le animó constatar, además, la veneración hacia Cuba de un paciente, de la isla de Cerdeña: había viajado como turista a nuestro país en varias oportunidades.
“Le gustaba mucho, mucho Trinidad, y me enorgullecía saber eso”, subraya el cabaiguanense, a quien, después de tantos dolores curados en este mundo, aún le depararían más estremecimientos. En las tardes, camino del hospital a la institución religiosa —hospedaje de parte del grupo sanitario de la isla— o viceversa, siempre aparecía el niño de pelo retozón, vivaracho, saludándolos con las banderitas cubana e italiana. “Se me salían las lágrimas cuando lo veía”.
Es Alessandro y las autoridades locales lo invitaron, junto a sus padres, a la ceremonia de despedida de la brigada, celebrada en la plaza de la catedral el 23 de mayo, sin el frío punzante de los primeros días. Los homenajeados vestían pulóver rojo y sobre sus pechos ondeaba la frase: Me dicen Cuba.
“Fuimos náufragos y nos socorriste sin preguntarnos el nombre ni la procedencia. Tras meses de luto, angustia y dudas, ahora vemos la luz”, aseguró ante los congregados Stefania Bonaldi, alcaldesa del municipio de Crema, región de Lombardía, la más afectada por el coronavirus en la península itálica.
Quiso la casualidad o la complicidad de alguien que justo en ese instante comenzaran a tañer las campanas en la torre, nacida al lado de la iglesia y, de hecho, la más elevada de Europa. Cubanos e italianos se fundieron entonces en un interminable aplauso, que conmueve aún a Lenin Oriol.

EL ROSTRO DE LA FAMILIA
De vuelta a su cuarto en Caritas Diocesana, Martínez Calero abrió las ventanas y volvió a recordar a su hijo Yankiel y su pasión por las palomas, que ahora planeaban en calma sobre los tejados. En lo adelante, rara vez escucharía el ulular de una ambulancia.
No obstante, lejos del sonido rítmico de los monitores de la sala del hospital de campaña, otra tensión empezó a invadirlo poco a poco. Su caso no era único. Les habían practicado la PCR para determinar una posible infección con el SARS-CoV-2. En cuarentena, algunos jugaban dominó, otros leían… Todos permanecían expectantes.
“La espera es terrible. Zona roja no era solo el área de atención a los pacientes; era también la calle, nosotros mismos; teníamos que cuidarnos unos de otros. Estábamos con el credo en la boca. Vamos a ver, vamos a ver. Nos protegimos, pero a los pacientes les realizábamos muchos procederes, tosían”, advierte Lenin Oriol, quien, junto al también enfermero Hugo César González López, fueron los únicos espirituanos en ir a prestar servicio a Crema.
De cuando en cuando, se comunicaba con su familia. María Guerra, su esposa, le ponía al tanto de cómo marchaba la pintura de la casa; Lilia, la hermana, le decía que la mamá no se perdía un noticiero.
“Mi hermana Lilia es increíble; es nuestra retaguardia segura. Mi hermano, enfermero anestesista en el hospital de Sancti Spíritus, tiene cinco misiones; mi otra hermana es enfermera en Cabaiguán y está en Venezuela. Cuando salgo de misión, Lili me dice: ‘Dale, vete con tranquilidad, que a mamá no le faltará nada’”.
¿Cómo era su padre?
“Una gente sencilla, trabajadora. Se llamaba Oriol. En el aeropuerto, cuando llegué de Italia, me preguntaron el nombre para los papeles, dije: Lenin Oriol Martínez Calero, y la mujer me respondió: con Lenin basta, y le repetí: No, Lenin Oriol, y me entendió finalmente. Al virar del Ébola, les pedí a las autoridades que me llevaran al cementerio, antes de llegar a la casa, deben imaginar por qué”.
Aseguran que usted es el héroe, el paradigma de la familia.
“Les he pedido que no me vean así. Siempre dicen: Mira, deja que Lenin venga y diga qué se va a hacer; aunque cualquier decisión que tome, la colegio con ellos. Hasta mi papá contaba conmigo”.
Es explicable por qué los recuerdos del padre lo alentaron en los días de cuarentena en Crema, como también los de su hija Yenny, que vive en Guayos, mientras crecía la expectativa por saber el resultado de la PCR. Relata que serían alrededor de las diez de la mañana; cada colaborador permanecía en su cuarto, hasta que el doctor Carlos Pérez Díaz tocó a la puerta.
—¡Todos, negativos; todos, negativos!
Narra Lenin Oriol que salieron corriendo a los pasillos, de una habitación a otra, con la mascarilla puesta. Difícilmente, en la historia de siglos de aquel centro religioso hubo algarabía similar.
“La ciudad de Crema —reconoce— era otra cuando salimos de allá”. Al parecer, en esa villa medieval, de tantas casas de ladrillos rojos, retornarán los músicos a la plaza de la catedral y las gubias regresarán a las manos de los lutieres, herederos de la tradición de los Amati y Antonio Stradivari, para seguir tallando violines, cuyos colores recuerdan la lava de los volcanes a punto de erupcionar.