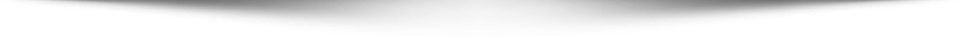Las herencias no pueden estar sujeta a condición ni a término, pero a seguidas, admite como condición, la de cuidar y asistir al testador o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o pareja de hecho afectiva
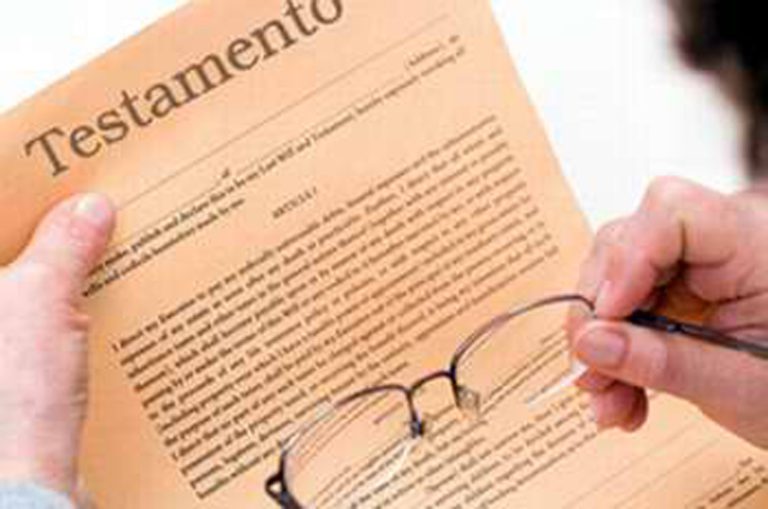
Por: Arturo Manuel Arias Sánchez
Las trepidantes aventuras caballerescas de don Quijote de La Mancha, el enloquecido manchego Alonso Quijano, acompañado de su sempiterno alter ego, Sancho Panza, terminan con la muerte del célebre caballero y su disposición testamentaria de última voluntad, cuya revelación apreciaremos al culminar esta digresión.
La Ley 59, Código Civil cubano (16 de julio de 1987) experimentó en su Libro Cuarto, regulador de los derechos hereditarios o sucesorios, trascendentes modificaciones introducidas por la Ley 156 de 2022, el Código de las Familias, algunos de cuyos cambios me propongo comentar, sin pretensiones teóricas o doctrinarias, sino con el mero interés de ilustrar a los lectores de este medio divulgativo digital.
Es razonable, entonces, definir lo que la rama de Derecho que nos ocupa denomina como “incapacidad hereditaria o sucesoria”, así como identificar los herederos calificados de “especialmente protegidos” por la ley, entre otros pormenores legales.
Antes, un breve comentario acerca de qué es el derecho de sucesión, definición ofrecida en ambos textos legales, vale decir, el Código Civil de 1987 y su redacción contextualizada, bajo la transversalización del Código de las Familias, en el artículo 466, aparentemente sin apreciables diferencias, mostradas a seguidas en sucinto cuadro comparativo:
| Original | El derecho de sucesión comprende el conjunto de normas que regulan la trasmisión del patrimonio del causante después de su muerte. |
| Modificado | El derecho de sucesión comprende el conjunto de normas que regulan la transmisión del patrimonio y de otras situaciones jurídicas existenciales del causante después de su muerte. |
¿Dónde estriba la diferencia entre uno y otro? Obviamente, lo resaltado en rojo, es el rasgo distintivo que paso a explicar.
Más allá de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias o cualquier otro bien o cosa de peculiar naturaleza, la modificación introducida en el artículo 466, sentenciando otras situaciones jurídicas existenciales del causante, tras su muerte, logra clara dilucidación en dos ejemplos que a seguidas revelarán su esencia:
a) la deuda no saldada por el causante con una entidad financiera, cual pudiera ser el préstamo bancario que le fuera concedido para la compra de un vehículo o de una vivienda, bien integrante de su patrimonio personal, ahora a ser sucedido en sus herederos, y
b) los derechos de autor del causante, como disponen los artículos 16 y 19, transcritos a continuación, de la Ley Número 154 de 16 de mayo de 2022, De los Derechos del Autor y del Artista Intérprete:
Artículo 16. El derecho de los autores que reconoce esta Ley a quien crea una obra (…) respecto a sus prestaciones personales creativas, está integrado por las facultades de carácter moral y (…) de carácter económico que en ella se establecen.
Artículo 19.1. A la muerte del creador, queda legitimada para la defensa de la condición de creador del fallecido, la integridad de sus creaciones, así como para decidir sobre la divulgación de creaciones póstumas, aquella persona natural o jurídica a quien el creador le haya confiado expresamente por disposición de última voluntad tales facultades; de no existir esta disposición, quedan legitimados para ello sus sucesores, siempre que no conste que el creador hubiera manifestado en vida su oposición expresa a que la creación sea divulgada. (…).
Asì, estas dos situaciones jurídicas existenciales del causante gravitarían sobre su patrimonio relicto y, consecuentemente, devendrían en cargas o en beneficios para sus herederos.
Antes de proseguir es prudente transcribir el artículo 467 del Código Civil, incólume en su redacción original, a pesar del ariete de la Ley 156 de 2022, en razón de su claridad conceptual, como punto de continuidad en esta digresión; así dice:
1. La sucesión tiene lugar por testamento o por ley. La primera se denomina testamentaria y la segunda intestada.
2. La herencia puede trasmitirse también en parte por testamento y en parte por disposición de la ley.
Enrumbémonos, bajo esta clarinada, con la sucesión testamentaria.
La palabra testamento proviene de la cultura griega antigua, cuya voz original lo enunciaba διαθέκη (¡para los que no saben griego, yo entre ellos, se pronuncia diatheke!), con el significado de disposición u ordenamiento, en remembranza del orden surgido mediante un pacto o alianza formalizado ante testigos.
Apropiados los romanos del término (¡transculturización, al fin y al cabo!), lo latinizan como testamentum, proveniente del verbo testari que, de acuerdo con la usanza, significaba, con toda sensatez traspolada a nuestros días, poner por testigo.
Según Plutarco[1], el testamento escrito fue inventado por Solón[2], y de acuerdo con ellos, fue un instrumento destinado únicamente a los hombres que podrían morir sin herederos.
Así quedó asentado en la historia del Derecho que, través de un testamento, una persona natural decide el futuro de los bienes o riquezas que integran su patrimonio, y dispone en él, quién o quiénes son sus herederos, la forma de reparto de aquel, la cuantía o proporción que recibirá cada uno de los instituidos como herederos, las condiciones y los modos, etc.
Ahora bien, el rancio derecho romano (¡siempre el derecho romano!) estableció restricciones en cuanto a la capacidad de los herederos para adquirir el patrimonio del fallecido, más excluyente en número en sus regulaciones al comienzo aunque atenuados con el tiempo; de tal manera, no podían ser instituidos como herederos del testador patricio: los esclavos (aunque en la última voluntad del amo podían alcanzar la libertad), los peregrinos o extranjeros, los latinos junianos y los dediticios, ciudadanos considerados de baja ralea social, privados de este y otros derechos civiles: todo ello en conservadora evitación de la enajenación, vía testamentaria, de la propiedad quiritaria o patricia, celosamente custodiada por los esclavistas romanos. Tales personas fueron descalificadas en la condición de herederos testamentarios, pero…, ¿qué dice nuestro derecho sucesorio al respecto?
Es hora entonces, de contrastar el Código Civil y las modificaciones introducidas al respecto por el Código de las Familias, mediante los siguientes cuadros sinópticos comparativos.
| Código Civil (1987) | Modificaciones introducidas |
| Capítulo I Sucesión y títulos para heredar Artículo 466. El derecho de sucesión comprende el conjunto de normas que regulan la trasmisión del patrimonio del causante después de su muerte. Capítulo II Incapacidad para heredar Artículo 469.1. Son incapaces para ser herederos o legatarios los que: a) hayan atentado contra la vida del causante o de otro heredero o beneficiario de la herencia; b) hayan empleado engaño, fraude o violencia para obligar al causante a otorgar una disposición testamentaria o a cambiar o dejar sin efecto la otorgada; y c) hayan negado alimentos o atención al causante de la herencia. 2. La incapacidad cesa por el perdón expreso o tácito del causante. | Capítulo I Contenido de la sucesión, capacidad y títulos para suceder Artículo 466.1. El derecho de sucesión comprende el conjunto de normas que regulan la transmisión del patrimonio y de otras situaciones jurídicas existenciales del causante después de su muerte. 2. Tienen capacidad para suceder al causante: a) Las personas naturales existentes al momento de su muerte o las concebidas que nazcan con vida, según el Artículo 25 de este Código; b) Las concebidas después de su muerte a través de técnicas de reproducción humana asistida en los supuestos a que hace referencia el Artículo 126 del Código de las familias; y c) Las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las creadas por su testamento. Capítulo II Incapacidades para suceder Artículo 469.1. Son incapaces para ser herederos o legatarios: a) Los que cometan presuntos hechos delictivos intencionales contra la vida y la integridad corporal, el honor, la indemnidad sexual, la libertad o los derechos patrimoniales del causante, sus descendientes, ascendientes, cónyuge o pareja de hecho afectiva, hermanos, sobrinos y tíos, así como de hijos e hijas afines, padres y madres afines y otros parientes socioafectivos dentro del tercer grado de parentesco; b) los que hayan empleado engaño, fraude o violencia para obligar al causante a otorgar una disposición testamentaria, o a cambiar o dejar sin efecto la otorgada; c) los que hayan negado alimentos o atención al causante de la sucesión; d) los que hayan propiciado el estado de abandono físico o emocional del causante de la sucesión, de tratarse de persona adulta mayor o en situación de discapacidad; e) el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental; f) los que hayan incurrido en situación de violencia familiar o violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, sobre el causante de la sucesión; y g) los hijos que, sin causa justificada, le hayan impedido al causante de la sucesión en su condición de abuelo, el ejercicio del derecho a comunicarse y relacionarse con sus nietos. 2. En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que la persona que ha incurrido en tales circunstancias le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal. 3. La incapacidad cesa por el perdón expreso o tácito del causante. |
El artículo 466, más arriba comentado, gracias a la modificación experimentada, incorporó el numeral 2, desglosando en él las personas con capacidad legal para suceder: las personas naturales existentes al momento de su muerte o las concebidas (o nacederos) que nazcan con vida, así como las concebidas después de su muerte a través de técnicas de reproducción humana asistida, observados los supuestos establecidos en el artículo 126 del Código de las Familias: (…) el nacido se tiene por hija o hijo suyo a todos los efectos si se cumplen los requisitos siguientes: a) Que conste en documento indubitado la voluntad expresa del cónyuge o pareja de hecho afectiva para la reproducción asistida después del fallecimiento; b) que se limite a un solo parto, incluido el parto múltiple; y c) que el proceso de fecundación se inicie en el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir del fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho afectiva, prorrogable una única vez mediante decisión judicial por un término de sesenta (60) días.
Por otra parte, la modificación incluye, provistas de capacidad sucesoria, a las personas jurídicas creadas por el testamento del otorgante, amén de cualquier otra ya existente. De tal regulación se infiere que pudiéramos estar en presencia de una fundación, constituida sin ánimo de lucro, o de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, supongamos, cuya creación responde a la voluntad del testador, en tanto que, cualquier otra persona jurídica, pudiera ser de las admitidas en el artículo 39 del vigente Código Civil.
¡En fin, enjundiosa la modificación del susodicho precepto!
Antes de proseguir con el presente parangón, es prudente conocer acerca del denominado legado establecido en la norma, para cabal conocimiento de los lectores, en su artículo 468 cuya redacción original fue respetada, hasta el momento, para felizmente, diferenciarlo del heredero.
Así se pronuncia dicho precepto:
Artículo 468.1. El heredero es sucesor, a título universal, en el todo o en parte alícuota[3] de los bienes, derechos y obligaciones del causante.
2. El legatario sólo sucede en determinados bienes y derechos, pero no en las obligaciones.
3. Si se atribuyen al instituido bienes determinados que constituyen una parte considerable del valor de la herencia, sólo puede reputársele heredero si está obligado a participar en las cargas de la sucesión según la voluntad presunta del causante. En otro caso, el instituido tiene la condición de legatario.
Así pues, el heredero instituido testamentariamente, es sucesor a título universal de los bienes, derechos y obligaciones del causante, en tanto que el legatario, también instituido en el acto de última voluntad, solo hereda o sucede en determinados bienes y derechos del causante, pero no, en las obligaciones insatisfechas.
El artículo 479 bis, de la norma sustantiva, introduce como novedad, entre otras, que tanto en el matrimonio formalizado como en la unión de hecho afectiva inscripta, la institución de heredero, los legados y demás disposiciones ordenadas a favor del cónyuge o pareja, en el testamento, son ineficaces si, después de haber sido otorgados, sobreviene la ruptura del proyecto de vida de la pareja o se divorcian.
De otra mano, el artículo 481 del Código Civil, modificado, sentencia que la institución de heredero no puede estar sujeta a condición ni a término, pero a seguidas, admite como condición, la de cuidar y asistir al testador o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o pareja de hecho afectiva, que así lo requieran, encargando al albacea[4] designado, apreciar si esta condición ha sido cumplida o no.
Abordemos entonces, a los llamados herederos especialmente protegidos, así denominados en razón de la clarividencia que arroja el renovado artículo 493, adicionado con otro numeral, del Código Civil: son aquellos herederos que no están aptos para trabajar y, consecuentemente, dependen económicamente del causante.
De la apuntada adición numeral se infiere que la cuota deferida a favor de un heredero especialmente protegido y no adjudicada en razón de su fallecimiento, es transmitida a sus respectivos sucesores; en otras palabras, si la cuota patrimonial dispuesta en el testamento no le fue adjudicada al heredero especialmente protegido por la razón acotada, dicha cuota se distribuye entre los demás herederos especialmente protegidos y, de ser solo él, en su condición de heredero especialmente protegido, entonces pasaría a formar parte del caudal hereditario universal del causante.
En otras palabras, la especial protección a herederos es excepcional y, de no estar la persona protegida o no reunir los requisitos legales exigidos, la parte del caudal hereditario en juego, regresa a los otros herederos protegidos y, finalmente, si ese heredero especialmente protegido es fallecido, su parte retorna a los herederos universales.
| Título II Sucesión Testamentaria Capítulo I Disposiciones Generales Sección Primera Testamento Artículo 476. Por el testamento, una persona dispone de todo su patrimonio o de una parte de éste para después de su muerte, con las limitaciones que este Código y otras disposiciones legales establecen. Artículo 479.1. El testamento puede ser revocado, en todo o en parte, con las mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento. 2. El testamento posterior revoca al anterior, excepto que el testador exprese su voluntad de que éste subsista en todo o en parte. 3. Si las disposiciones del testamento posterior son incompatibles con las del anterior, se está a las disposiciones del último testamento. Artículo 481. La institución de heredero no puede estar sujeta a condición ni a término. Artículo 493.1. Son herederos especialmente protegidos, siempre que no estén aptos para trabajar y dependan económicamente del causante, los siguientes: los hijos o sus descendientes en caso de haber premuerto aquéllos; b) el cónyuge sobreviviente; y c) los ascendientes. 2. Si concurren a la herencia dos o más herederos especialmente protegidos, heredan por partes iguales. | Título II Sucesión Testamentaria Capítulo I Disposiciones Generales Sección Primera Testamento Artículo 476.1. Por el testamento, una persona dispone de todo su patrimonio o de una parte de este para después de su muerte, con las limitaciones que este Código y otras disposiciones legales establecen. 2. El testamento también puede contener disposiciones no patrimoniales, relativas a situaciones sustentadas en la existencia y centralidad de la persona. Artículo 479 bis 1. La institución de heredero, los legados y las demás disposiciones que se hayan ordenado a favor del cónyuge del causante devienen ineficaces si, después de haber sido otorgados, sobreviene una ruptura del proyecto de vida afectiva de la pareja, o se divorcian, o el matrimonio es declarado nulo, así como si en el momento de la muerte hay pendiente una demanda en proceso de divorcio o nulidad matrimonial. 2. Las disposiciones a favor de uno de los miembros de la unión de hecho afectiva inscripta devienen ineficaces si, después de haber sido otorgadas, sobreviene una ruptura del proyecto de vida afectiva de la pareja, salvo que reanuden su convivencia, o se extingue la unión por una causa que no sea la muerte de uno de los miembros de la pareja o el matrimonio entre ambos. 3. Las disposiciones a favor del cónyuge o de uno de los miembros de la unión de hecho afectiva mantienen la eficacia si del contexto del testamento, resulta que el testador las habría ordenado incluso en los casos regulados por los apartados 1 y 2. Artículo 481.1. La institución de heredero no puede estar sujeta a condición ni a término. 2. No obstante, se admite la condición de cuidar y asistir al testador o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o pareja de hecho afectiva que así lo requieren. 3. Corresponde al albacea designado, o en su defecto, a quien tenga interés legítimo en ello, la facultad de apreciar el cumplimiento o incumplimiento de la condición impuesta. Artículo 493.1. Son herederos especialmente protegidos, siempre que no estén aptos para trabajar y dependan económicamente del causante, los siguientes: a) Los descendientes; b) el cónyuge o el miembro sobreviviente de la pareja de hecho afectiva inscripta; y c) los ascendientes. 2. Si concurren a la herencia dos o más herederos especialmente protegidos, heredan por partes iguales. 3. La cuota deferida a favor de un heredero especialmente protegido y no adjudicada al fallecimiento de este, no se transmite a sus respectivos sucesores. |
Veamos la institución de preterición de herederos, en esta oportunidad, la de los especialmente protegidos.
| Artículo original | Artículo modificado |
| Artículo 495.1. La preterición de alguno o de todos los herederos especialmente protegidos, que vivan al otorgarse el testamento o que nazcan después de muerto el testador, anula la institución de heredero, pero valen los legados en cuanto no excedan de la parte de los bienes de que el testador puede disponer libremente. 2. Si los herederos preteridos mueren antes que el testador, la institución de heredero surte efectos si aquéllos no dejan descendencia, pero si la dejan, los descendientes heredan por representación siempre que concurran en ellos las circunstancias que determinan la especial protección. | Artículo 495.1. La preterición de los herederos especialmente protegidos que acrediten al momento de deferirse la sucesión el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 493 de este Código, reduce las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial realizadas por el testador a título de herencia o de legado, en ese orden, a la mitad del caudal hereditario del cual puede disponer libremente. 2. Si el preterido es uno o varios de todos los herederos especialmente protegidos del testador, puede exigir su cuota con cargo a los bienes y derechos atribuidos por este, por cualquier título, al resto de los herederos que tienen tal condición. 3. Los herederos especialmente protegidos preteridos tienen derecho a exigir, en vía judicial o extrajudicial, el reconocimiento de su condición y a que se les atribuya la mitad del caudal hereditario a través del título sucesorio judicial o notarial correspondiente 4. Si el heredero especialmente protegido preterido muere después que el testador, sus herederos no pueden ejercitar acción alguna a los fines de que se reconozca tal condición en el fallecido. |
La preterición de herederos especialmente protegidos no es más que la marginación u olvido de uno de ellos. La palabra preterición viene del latín praeteritio y significa acción y efecto de pasar adelante, omisión. Sus componentes léxicos son: el prefijo preter (por delante, excepto) más ire (ir), más el sufijo ción (acción y efecto).
La preterición, entonces, es un término jurídico utilizado en derecho de sucesiones, por cuanto se refiere a la ausencia de mención de un heredero forzoso en un testamento. Es decir, se refiere al olvido u omisión de un heredero forzoso del causante en su testamento, en este caso, el especialmente protegido.
Vale la pena destacar el numeral 3 del artículo 495 que franquea las vías extrajudicial y judicial para el reconocimiento del derecho sucesorio del heredero especialmente protegido, pero preterido.
En el primer caso, indudablemente, el precepto remite al texto del Decreto ley 69, de fecha 19 de enero de 2023, denominado Sobre la mediación de conflictos cuyo artículo 5 dispone que son asuntos mediables los siguientes:
a) conflictos civiles, de familia, mercantiles, inmobiliarios, del trabajo y la seguridad social, penales y cualesquiera otros asuntos, siempre que tengan carácter disponible por tratarse de asuntos en los que las partes pueden decidir por ellas mismas e interesar la mediación conforme a la legislación vigente; y
b) otros asuntos que sean susceptibles de transacción o convenio, que no vulneren el orden público, con la excepción de los relativos a la materia comercial internacional.
De tal suerte, alcanzado el derecho del heredero especialmente protegido preterido, extendidos los llamados Acuerdos Resultantes de Convenio Amigable (ARCA), el reclamante accederá a su cuota hereditaria. El ARCA determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará los consensos alcanzados de forma clara y comprensible, o es certificada por los mediadores actuantes, su finalización por cualquier otra causa; si no resulta exitosa su gestión, quedaría así expedita la vía contenciosa, si procediera, a los litigantes.
Entraría en acción, de no arribar las partes a un acuerdo, el Código de Procesos, Ley número 141 de 2021, norma adjetiva civil, cuyo artículo 19 fija la competencia de los tribunales judiciales cubanos en estos extremos; así se pronuncia:
Corresponde a los tribunales, en materia civil, conocer de:
a) Los conflictos de esa naturaleza que se susciten entre las personas, sean estas naturales o jurídicas;
b) los procesos sucesorios y otros que se deriven de la muerte;
c) los asuntos de jurisdicción voluntaria de naturaleza civil.
Y consecuentemente, la apertura del proceso de conocimiento en el tribunal municipal popular pertinente, tal como se dispone en el artículo 24 de la propia norma:
El Tribunal Municipal Popular conoce:
1. En materia civil, de:
(…);
k) los procesos sucesorios y otros que se deriven de la muerte;
(…).
¡Ojalá, si estos supuestos sucesorios acaecen, los mediadores logren poner de acuerdo a los herederos especialmente protegidos en pugna, evitando así recurrir a la vía contenciosa civil!
Para finalizar, retomemos las últimas horas de El Caballero de la Triste Figura, ya en su lecho de muerte, guiados en la lectura de su prosa vibrante por el alcalaíno Miguel de Cervantes Saavedra.
En pleno juicio, libre y claro, abominando de los libros de caballería, Don Quijote le dice a Antonia Quijana:
Yo me siento, sobrina, a punto de muerte; querría hacerlo de tal modo, que diese a entender que no había sido mi vida tan mala, que dejase renombre de loco; que, puesto que lo he sido, no querría confirmar esta verdad en mi muerte.
Llámame, amiga, a mis buenos amigos: al cura, al bachiller Sansón Carrasco y a maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento.
Miráronse unos a otros, admirados de las razones de don Quijote, y, aunque en duda, le quisieron creer; y una de las señales por donde conjeturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco a cuerdo; porque a las ya dichas razones añadió otras muchas tan bien dichas, tan cristianas y con tanto concierto, que del todo les vino a quitar la duda, y a hacer creer que estaba cuerdo. Hizo salir la gente el Cura, y quedóse solo con él, y confesóle. El Bachiller fue por el escribano, y de allí a poco volvió con él y con Sancho Panza; el cual Sancho (que ya sabía por nuevas del Bachiller en qué estado estaba su señor), hallando a la Ama y a la Sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas
[1] Historiador y biógrafo griego (46-127 d.C.), autor de Vidas Paralelas, parangón entre griegos y romanos.
[2] Legislador ateniense (638-559 a.C.), cuyo mérito fue suprimir la esclavitud por deudas, además de legalizar los prostíbulos en Atenas.
[3] Parte alícuota significa que hereda una parte proporcional del patrimonio del causante como copartícipe.
[4] Persona que tiene a su cargo hacer cumplir y ejecutar lo que el testador ha dispuesto en su acto de última voluntad.
Publicación Recomendada:
Concluyó con éxito en Cabaiguán Campaña de Declaración Jurada del sector cañero (+Audio)