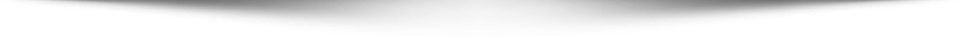Según aquellos, la parodia del número 7 se identifica, en sostenida algoritmia, con eventos o fenómenos tales como los siete días de la creación del universo, los siete sacerdotes, las siete bocinas y las siete vueltas de Josué, los siete hermanos, las siete semanas y los siete castigos por la muerte de Caín

Por: Arturo Manuel Arias Sánchez
Para cristianos, judíos, musulmanes y politeístas paganos, el número siete (7), cardinal u ordinal, es cabalístico, sujeto a interpretación mística, esotérica, oculta.
Según aquellos, el número encriptado se identifica, en sostenida algoritmia, con eventos o fenómenos tales como los siete días de la creación del universo, los siete sacerdotes, las siete bocinas y las siete vueltas de Josué, los siete hermanos, las siete semanas y los siete castigos por la muerte de Caín, las siete espigas, las siete vacas flacas bíblicas, siete veces pecar en el día y otras tantas de arrepentimiento, los siete cielos musulmanes, los siete días de la semana, los primeros siete planetas estudiados por los astrólogos, los siete orificios naturales del cuerpo humano, la alta tasa de sobrevivencia del sietemesino, los siete mares mundiales, las siete maravillas del mundo antiguo, el séptimo sello apocalíptico (y su versión cinematográfica de Bergman), los siete ángeles con sus siete trompetas, las siete plagas, el séptimo círculo del infierno dantesco, las siete Partidas de Alfonso X el Sabio, los siete héroes de Tebas y hasta las siete vidas del gato, los siete samuráis de Akira Kurosawa, los siete magníficos pistoleros, los siete enanitos de Blanca Nieves y el siete machos de Cantinflas, el cómico mexicano Mario Moreno.
Se unen a la cábala los que sirven al propósito de este relato: los siete pecados capitales, los siete sabios de Grecia, las primeras siete villas fundadas por los godos en la Isla Magna y las sietes maravillas del mundo antiguo.
Los siete pecados capitales
Los siete pecados capitales, frase cuyo origen se remonta al siglo IV, de nuestra era, cuando el asceta Evagrio, el Solitario, fijó en ocho las principales pasiones humanas pecaminosas (ira, soberbia, vanidad, envidia, avaricia, cobardía, gula y lujuria) y alcanzó aquel número cuando, un siglo más tarde, el sacerdote rumano Juan Casiano redujo la lista a los que conocemos: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia.
Fue el sexagésimo cuarto papa Gregorio I (540-604), cuyo ministerio transcurrió entre los años 590 y 604, quien los oficializó definitivamente en el orden que aparece más arriba, empleado mucho después por Dante en su célebre obra La Divina Comedia. Se le atribuye también a Gregorio Magno la introducción de los cantos gregorianos en los oficios divinos.
Según Tomás de Aquino, padre y filósofo de la Iglesia Católica, el calificativo capital no alude a la gravedad de estos pecados, sino a que de ellos emanan todos los demás.
Los siete sabios griegos
Los siete sabios de Grecia (Bías, Cleóbulo, Periandro, Pítaco, Quilón, Solón y Tales), todos filósofos y decidores de máximas, son exponentes del mosaico político y cultural heleno de la época.
Oriundos de diferentes polis o ciudades-estados, brillaron como legisladores o amigos de la sabiduría a lo largo del siglo VI, antes de Cristo.
De entre ellos, Solón y Tales son los más conocidos.
Solón de Atenas (¿638-559? antes de Cristo), miembro de una ilustre familia, fue elegido en el año 594 como arconte (a manera de un gobernador), con el beneplácito de la nobleza ateniense.
Ya en el poder, Solón de inmediato emprendió reformas políticas, la más importante de ellas, la llamada sisactía o suspensión de las obligaciones derivadas del endeudamiento personal, fuente de esclavitud de los ciudadanos atenienses; también se le reconoce como auspiciador de la legalización de los prostíbulos en su ciudad natal.
Tales de Mileto (¿624-547? a.C.) es el más antiguo de los filósofos griegos. Fundó en su ciudad natal la llamada Escuela del Materialismo Espontáneo.
Los representantes de dicha Escuela, con Tales a la cabeza, se esforzaban por resolver la cuestión de los vínculos entre la materia y los fenómenos de la naturaleza, y así explicar cómo los objetos nacen del aire, del fuego o del agua, elementos esenciales, para descubrir las leyes de la naturaleza.
De Bías de Priena, en Jonia, filósofo nacido en el año 570 a.C. (se desconoce su fecha de fallecimiento), sabemos poco.
Sus advertencias ante la inminencia de la invasión persa fueron desoídas por sus conciudadanos, elemento que permitió el éxito del emperador Ciro y la conquista de su ciudad.
El Marqués de Santillana (1348-1458), popular autor castellano de romances, lo presenta como uno de los interlocutores en su obra Diálogo de Bías contra Fortuna.
Poco se sabe de Cleóbulo de Lindos, salvo que su existencia discurrió a lo largo del siglo VI, antes de Cristo, (sin conocer a ciencia cierta sus fechas de nacimiento y muerte) y su apego a los estudios de filosofía en la isla de Rodas, en el mar Egeo.
Viajó a Egipto y tras su retorno, asumió el cargo de basileus (rey), de su ciudad-estado, luego de la muerte de su padre.
Periandro de Corinto (muerto en el año 585, a.C.), además de filósofo, como político devino en tiránico gobernante de su ciudad-estado.
Se le atribuyen numerosas máximas juiciosas.
Pítaco de Mitilene fue legislador en su ciudad natal en el año 580 a.C. La cercanía geográfica de su isla con los archiconocidos enemigos de los griegos, los medos o persas, le infundieron sensatez en su mandato político.
Se le reconoce como suya la siguiente máxima: Que tu palabra no se adelante a tu pensamiento.
Quilón de Esparta (se desconocen sus fechas de nacimiento y muerte, acaecidos en el siglo VI, antes de Cristo) fue fundador del eforado espartano (especie de colegio de jueces y legisladores), cuando en el año 566 fue elegido para este órgano.
La máxima conócete a ti mismo, es suya.
Murió de alegría al presenciar la victoria de un hijo en los juegos olímpicos de entonces.
Las primeras siete villas insulares
La estirpe mestiza de visigodos, celtíberos, mozárabes, canarios, castellanos y gallegos que comenzaron a arribar a las costas de la Isla Magna, al sur de la Atlántida, de inmediato se dio a la tarea de fundar las primeras villas como base para perpetrar su genocidio contra la población aborigen.
A todo este banco genético se sumaron, en denso ajiaco, las dotaciones cromosómicas de africanos y asiáticos que, por imperio de las urgencias económicas de la colonización, se funden en un crisol étnico en el que fragua la identidad nacional, genotípica y cultural, de la Isla Magna.
De inmediato se desplegó la estrategia de creación de las villas, bajo el régimen de vecindad, cuyo eje rector fue la entrega de tierras y aborígenes a los colonizadores, condicionada a la permanencia del colono en el lugar, hecho que le confería el status de vecino.
Abierto el abanico civilizador bajo las órdenes de Diego Velázquez de Cuéllar, se fundaron a lo largo y ancho de la gran ínsula las primeras siete villas: Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, en 1511; San Salvador de Bayamo, en 1513; La Trinidad, en 1514; Sancti-Spíritus, en 1514; San Cristóbal de La Habana, en 1514; Santa María del Puerto del Príncipe, en 1515 y, Santiago de Cuba, en 1515.
Las simientes urbanas del pecado estaban plantadas, la Isla Magna devendría en tierra pecaminosa.
Las siete maravillas del mundo antiguo
Con toda justeza tienen bien ganado el calificativo de Maravillas del Mundo Antiguo las edificaciones y esculturas que bajo el conocido número cabalístico nos ocupan.
Ellas son: las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el sepulcro de Mausolo, el templo de Artemisa, la estatua de Júpiter Olímpico, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría.
Enclavadas en las llanuras de Gizeh, las pirámides egipcias encierran momias faraónicas acompañadas de las joyas y armas del difunto soberano. Por sobre todas, se yergue todavía la Gran Pirámide de Keops, construida en el reinado de este (aproximadamente, 2900 a.C.).
Según Herodoto, su base original era de 756 pies por cada lado, cubriendo 13 acres, con 481 pies de alto y numerosas capas de enormes bloques de piedra, con un peso total de 7 millones de toneladas.
De acuerdo con este historiador, intervinieron en su construcción 100,000 esclavos y la faena se prolongó durante 20 años.
Los jardines colgantes de Babilonia y su gran muralla fueron levantados durante el reinado de Nabucodonosor, monarca caldeo (604-561 a.C.).
Según se cuenta, los jardines colgantes se construyeron bajo los continuos ruegos de la esposa del rey, harta de la monotonía del paisaje mesopotámico.
Los jardines se integraban por terrazas superpuestas, una tras otra, que descansaban sobre enormes arcos, y en ellas se sembraron, para solaz de la reina, una lujuriante vegetación de helechos y palmeras.
Los jardines se encontraban frente a la puerta de Ishtar, una de las entradas a la ciudad, cuyo perímetro era resguardado por una doble muralla de 30 metros de altura y 9 de ancho.
Después de la muerte del rey Mausolo, su desconsolada viuda, Artemisa, ordena la construcción de una tumba descomunal para su fallecido consorte.
La obra, fechada en 353 a.C., en Halicarnaso, fue diseñada por arquitectos y escultores griegos.
El sepulcro tenía una base recubierta de mármol sobre la que se apoyaban 36 icónicas columnas, y entre estas, otras tantas estatuas.
Descansaba sobre las columnas una estructura piramidal de 24 empinados peldaños que accedían al ápice.
Aquí se encontraba un pedestal portando un carruaje tirado por cuatros briosos caballos. En la conducción del carruaje aparecía la figura ciclópea del rey Mausolo, acompañado, no se sabe si por su esposa o un ayudante.
La tumba fue destruida en algún momento, no fechado, entre los siglos XII y XV, por un terremoto.
En su honor, tenemos la palabra mausoleo o sepulcro suntuoso.
El templo de Artemisa (o Diana para los romanos) se erigió en el año 620 a.C., en Éfesos, ciudad del Asia Menor; su destrucción total ocurrió en 263 d.C., por la invasión de los godos, tribus germanas o bárbaras.
El templo ocupaba un área de 56,252 pies cuadrados y se levantaba sobre una plataforma de 99,902 pies cuadrados, dimensiones descomunales.
El techo descansaba sobre 122 majestuosas columnas de 60 pies de alto.
Encerraba pinturas y estatuas, la más impresionante de todas, la de la propia Artemisa, diosa de la que se decía que había caído del cielo dos veces y salvado a la ciudad de su destrucción otras tantas.
El templo fue un santuario de peregrinación pagana, y se adornaba con vacas fundidas en oro.
Destruido y reconstruido a lo largo de su existencia en 8 oportunidades, una de ellas en el año 356 a.C., luego de la voracidad de las llamas del fuego, las mujeres creyentes, entonces se dieron a la tarea de su reconstrucción, obra que llevaron adelante gracias a sus contribuciones personales, procedentes de sus ahorros.
La estatua de Júpiter Olímpico (Zeus para los griegos) fue esculpida por Fidias (siglo V a.C.), enchapada en marfil y oro. Solo es conocida por las descripciones hechas por autores de la época que lograron verla.
Su figura de 60 pies de alto, aparece sentada en un trono ornamentado también en marfil y oro, con incrustaciones de piedras preciosas.
En su mano derecha, sostiene Zeus una pequeña estatua de la Victoria, y empuña, con la izquierda, un largo cetro en cuyo extremo superior reposa un águila con las alas abiertas.
Cuentan que estaba cubierta por un telón precioso que solo se levantaba en particulares ocasiones, cortando la respiración de aquellos privilegiados que lograron contemplarla.
Erigido en el año 250 a.C., por el pueblo, en honor de Helios, el dios del sol, el Coloso de Rodas fue fundido en 12 años bajo el ingenio de Coros de Lindos, presionado por sus ciudadanos.
De estructura metálica hueca, de bronce, con 100 pies de altura, fue colocado, con un pie en cada orilla, a la entrada del puerto, a manera de salvaguarda citadina.
Un terremoto acaecido 60 años después de su emplazamiento, lo desplomó y la colosal escultura se deshizo en menudos pedazos.
Sus restos permanecieron abandonados cerca de mil años, a merced del salitre y los golpes de las olas; luego, los pedazos fueron conducidos por mercaderes sobre las gibas de sus camellos para su venta como chatarra.
Construido frente a las costas de Alejandría, en la isla de Faros, por el faraón Ptolomeo III (283-247 a.C.), el Faro se levantaba hasta 400 pies; su torre, edificada con blanquecinas piedras y numerosos pisos, en su punto más alto asomaba ventanas que, en las noches oscuras y tempestuosas, dejaban escapar la amarillenta luz de los leños que ardían.
Las lengüetas de fuego guiaban a los navegantes en sus peligrosas incursiones marinas nocturnas.
El Faro fue parcialmente destruido en el 400 d.C., y, en el siglo XIII, un terremoto acabó su existencia, aunque algunos historiadores afirman que sus restos todavía eran visibles en el año 1350.
Tal fue la herencia que en materia de construcción, los nativos de la Isla Magna, adquirieron de tan notable prosapia inmobiliaria y que, ni cortos ni perezosos se dieron a la tarea de emular y sobrepasar.
Viñetas mixtificadas de pecadores, sabios, villanos y maravillas de la Isla Magna
Solón el Lujurioso
Para Tomás de Aquino, la lujuria es un vicio carnal para el placer del tacto, en este caso, para el deleite carnal, uno de los más vehementes de los placeres corporales; este vicio o pecado, según el Santo, debilita al hombre en el plano intelectual, resolviendo a favor de lo corporal; de aquí que de la lujuria se origine la ceguera de la mente, que excluye casi de manera total el conocimiento de los bienes espirituales.
Nacido en la ciudad primada de la Isla Magna, desde el propio alumbramiento de su madre, Solón presagiaba su pecaminoso andar por este mundo: apenas le habían propinado un par de nalgadas sobre sus glúteos para provocarle el primer vagido, cuando el obstetra aquilató que su ridículo pene infantil estaba erecto; pensó que era un insólito caso de priapismo.
Más tarde, en el regazo materno, amamantándose, la erección continuaba; complejo de Edipo aparte, la madre sonreía de la temprana potencia viril de su retoño.
Meses después, en la guardería, Solón, gateaba y trepaba, con su inhiesto pene, a las bebitas de su entorno infantil.
Así fue creciendo con semejante vigor masculino. En la pubertad, su rostro marcado por una acné exuberante, practicó con fruición la autocomplacencia varonil.
Su primer amor irrumpió temprano: una coetánea suya fructificó su simiente, cortada de raíz por los padres de esta.
Así fue Solón de monte en monte de Venus, hasta que creyó que había llegado el verdadero amor; contrajo nupcias canónicas ante el altar, mas, apenas consumado el acto sacramental, sus ojos se encandilaron con otra anatomía venusina cuyo encantador rostro se cubría castamente detrás de delicado velo.
Esa noche, sus ofrendas de varón para con la recién desposada, se cumplieron pero con insatisfechos deseos carnales para con aquella otra.
Meses después el matrimonio colapsó y tras la otra se fue.
En su trabajo anhelaba pecar carnalmente con sus compañeras, sin interesarle edad ni estado conyugal, razones por las que en más de una ocasión sus manos se alargaran e intentaran el tacto carnal con glúteos, muslos, pechos o cualquier otro relieve topográfico de sus anatomías; en respuesta, recibía insultos, bofetadas, maldiciones y hasta un escupitajo.
Sus fallidos intentos se desahogaban con otras más ligeras de mientes y bajo promesas de dádivas generosas.
En uno de estos lances, su innato vigor priápico, disminuido por el tiempo y el ejercicio, le obligó a recurrir a artificios de la ciencia química.
En pleno deleite carnal se hallaba cuando sintió que la cama le daba vueltas, la respiración se le entrecortaba, una frialdad invadía su cuerpo, su cerebro se oscurecía.
La fémina acompañante, recuperada de su orgasmo, volvió en sí; relajada, dio un grito de espanto: Solón no respiraba pero su órgano viril permanecía inconquistado.
Tales, el Goloso
La gula, de acuerdo con el mismo Tomás de Aquino, es otro vicio carnal, sujeto al placer del tacto, una vez más, o, diríamos, del tracto digestivo, o sea, el de la comida, y en consecuencia el hombre (y la mujer, ¡cuestión de género!) se decide, con resolución, una vez más, a favor de lo corporal, embotando sus sentidos, haciéndole torpe para captar las cosas.
La célula primigenia que lo prohijó se hizo acompañar de otras dos, ¡tal era la fertilidad de su progenitora!
Las tres se implantaron en el grávido endometrio materno pero aquella adelantó a las dos restantes, de modo que una de estas pereció, y la otra, raquítica, no alcanzó la exuberancia de la de Tales: ¡aquí despega su gula!
Provocado el parto, su canal arrojó dos criaturas gemelares, una de ellas, hermosa y rolliza; la otra, raquítica, desnutrida.
El amamantamiento favoreció al pequeño goloso, quien se enseñoreaba en los pechos maternos; gemía y cabeceaba contra su hermano de sangre, en pos de la savia materna.
Así crecieron en la villa que un día sus ciudadanos le prendieron fuego.
En la guardería, el pequeño goloso arrebataba a sus compañeros los alimentos más apetecidos por la grey infantil; al que protestaba, lo golpeaba con manitos cerradas, si no, lo mordía.
Invitado a fiestas de cumpleaños, aguardaba como felino en acecho el desplome de caramelos que, a raudales, caían del vientre despanzurrado de la piñata, y la emprendía a empellones contra los que osaran arrebatarle el lugar de privilegio en la recogida al azar de las golosinas.
Se alejaba del lugar con la boca, manos y bolsillos llenos de caramelos.
En el ínterin, su abdomen se inflaba en expansión que nunca jamás se detendría (¡cómo la del big bang!) y, consecuentemente, el concomitante cambio de tallas de pantalones y cintos.
Su adolescencia y temprana juventud discurrieron de plato en plato, de postre en postre y de refrigerio en refrigerio.
El día de su casamiento, abusando de las prerrogativas conferidas a su condición de novio, fue el que más cake ingirió; ya en la alcoba nupcial, cuando se preparaba para cumplir su deber de varón, al liberar su cintura de los atuendos que la ceñían, una masa abdominal se precipitó, en obediencia a la ley de gravedad, sobre su bajo vientre, y le convirtió en un ser asexuado.
Una ingestión masiva tras otra, una digestión tras otra, una defecación tras otra, signaron los días de su vida hasta aquel fatídico evento.
Invitado a un centro de alto turismo, Tales quedó anonadado al contemplar las largas mesas dispuestas en el comedor de la instalación, cada una de ellas repletas de carnes de cuadrúpedos rumiantes, de mariscos de toda especie, de quesos nacionales y extranjeros, de frutos autóctonos y foráneos, de dulces y golosinas de todo tipo.
De inmediato trazó su plan de ingestión: atacaría a los quesos en primer lugar; luego, daría buena cuenta de las carnes de rumiantes; a seguidas, la emprendería con los mariscos, en especial, camarones y langostas; y, finalizado su despliegue operativo, consumiría las dulcísimas golosinas, a manera de postre.
Estaba casi a punto de tomar todas las posiciones tácticas cuando, al engullir una de aquellas, vencido ya el periplo gastronómico, cayó abruptamente al piso; en torno suyo se formó una algarabía tremenda y una voz en alto dijo:
¡El gordo se murió de la hartera que cogió! (Así le llaman los isleños a la hartura)
Pero no, no había muerto; cuando lo trasladaban hacia el hospital, abrió los ojos, regurgitó abundantemente y le exclamó a su fortuito acompañante:
¡Ojalá que cuando regrese no se hayan acabado los dulces de chocolate y miel!
Bías, el Avaricioso
Sentencia el libro bíblico del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles (13:5): Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; (…).
Mas este precepto de desterrar el afán desmedido de adquirir y atesorar riquezas, nunca fue observado por Bías.
Nacido en la villa cuyo nombre responde a la trilogía cristiana, desde muy chico dio muestras de esta debilidad espiritual.
Como párvulo lloraba más que ningún otro a la hora de alimentarlos, en busca de su primacía digestiva.
En los juegos infantiles de salón se apropiaba de cuanto juguete colocaban a su disposición, e insatisfecho, arrebataba los de sus condiscípulos.
Como estudiante, en cualquiera de los niveles de enseñanza que cursó, protegía celosamente sus materiales escolares, los que incrementaba con frecuentes peticiones a sus conocidos quienes, le surtían de diversos bienes tales como gomas de borrar y pegar, lápices, libretas y lapiceros, todos ellos concedidos en calidad de préstamos pero cuya devolución postergaba una y otra vez, hasta ser olvidados por sus dueños.
Siempre supo sortear hábilmente las decenas de personas que haciendo apretadas líneas, cartillas de racionamiento en manos, esperaban por la apertura del establecimiento comercial para adquirir sus mesadas gastronómicas, y aquel, comprar lo más y mejor posibles.
Especial destreza desarrolló Bías para acaparar, sin ánimo de especulación, productos deficitarios en las redes mercantiles de moneda dura.
Así, logró atesorar desmesuradas cantidades de pastillas de jabón de baño y de lavar, de tubos de pasta de dientes, de detergentes, de desodorantes, de bombillos fluorescentes y de otros adminículos electrodomésticos; ni siquiera los cedía bajo ofertas tentadoras de elevados precios; tampoco al necesitado de ellos.
Deleitaba a Bías vestir, calzar y adornar su cuerpo con atuendos y prendas exóticas, de foránea procedencia; lleno de áureas alhajas en torno a cuello y muñecas; ceñidos pulóver y pantalón de marcas al tronco y piernas de su cuerpo, y calzando costosísimas zapatillas de allende fronteras, se pavoneaba cual Adonis antillano en las calles de su villa, en busca del reconocimiento social de sus conciudadanos.
Cierto día, mientras contemplaba su figura en los espejos de un centro comercial, disponiéndose a comprar, no para especular, toda la perfumería exhibida en sus anaqueles, un vecino suyo, abruptamente, con la respiración entrecortada por la emoción y la carrera, le sacó de sus profundas meditaciones, para informarle que en su residencia, donde moraba con sus ancianos padres, se había impactado un vehículo fuera de control, y provocado severos daños al inmueble.
Sorprendido por tal noticia, marchó raudo hacia su domicilio; ya en él, respiró a sus anchas: la habitación donde atesoraba sus bienes se hallaba incólume.
Los ancianos, con múltiples fracturas, recibían los primeros auxilios prodigados por los vecinos.
Cleóbulo, el Perezoso
Según el Libro de los Proverbios (19:15) del Antiguo Testamento bíblico, la pereza hacen caer en profundo sueño (…), sentencia confirmada en el nacimiento de Cleóbulo, dado que su madre, agotada por su intenso trabajo de parto, se sumió en profundo sueño apenas aquel profirió su vagido vital; el neonato la imitó de inmediato.
Cleóbulo, nacido en la villa de la blanca paloma celestial, desde su más tierna edad siempre fue tardío en el actuar: aprendió a caminar y hablar tardíamente; levantarlo temprano en la mañana, cuando su presencia urgía en ámbitos escolares o laborales, según su edad, costaba un sinnúmero de voluntades domésticas, o paternas o conyugales.
Su vida cotidiana discurría entre el hogar y la entidad donde prestaba su energía física y escaso intelecto; en ambos entornos se le identificaba por su pausado andar, el laconismo de su diálogo y las morosas respuestas a peticiones, sugerencias o exigencias, formuladas por el cónyuge o la autoridad administrativa.
En cierta ocasión, sentado se encontraba, refocilado en su pausa de la jornada laboral, cuando pudo observar que un compañero de oficio lanzaba la colilla de cigarrillo a medio consumir hacia el exterior del local donde disfrutaban del asueto.
Quiso el azar que el cuerpo del cigarrillo lanzado describiera piruetas en el aire hasta caer, con precisión de jugador de baloncesto, en el amplio bolsillo de una señora que, por encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado, deambulaba por el umbral de la puerta.
La colilla se hundió en los pliegues del bolsillo de la mujer, donde también ocultaba un frasco plástico de etanol, sustraído del almacén de la entidad.
Tan fatal fue la suerte de la dama que la conjunción favorable de comburente y combustible más el omnipresente oxígeno, inflamó el líquido y sus llamas quemaron su carne.
Cleóbulo no sabía qué hacer: si tomar el cercano extintor y sofocar el incipiente fuego o si arroparla con su abrigo para idéntico fin; se debatía en estos extremos, cuando decidió romper en gritos de auxilio: la dilación en la toma de la decisión, costó a la mujer severas quemaduras en muslos y glúteos.
Cuando Cleóbulo narraba a su consorte el incidente vivido, se exculpaba de su pusilanimidad sosteniendo que él era así, que su actuar fue lento pero contundente, y que la rápida intervención de los terceros, gracias a sus histéricos llamados, salvó la vida a la dama.
Periandro, el Iracundo
Las leyes orientales de Manú, en su Libro II Sacramentos y noviciado, en el versículo 161, ordena a sus fieles: No se debe mostrar jamás mal humor (…), ni tratar de dañar a nadie (…).
¡Mal parado estaría nuestro Periandro si fuese un brahmán indostánico!
Pero no, él había nacido en la Isla Magna, en la villa consagrada al nacido en Galilea; desde aquel acto fisiológico de su madre, mostró su mal carácter.
Cuando la enfermera obstétrica lo zarandeaba, le defecó el rostro en evidente señal de disgusto; en su amamantamiento, mordía con rabia incontenida los pezones de la madre cuando ya su glándula se marchitaba, en franco aviso para provocar el cambio de mama.
Su tránsito por la guardería es todavía recordado, sobre todo por una institutriz cuya añosa fractura de pelvis le hace renquear, provocada por un mordisco del menor a una de sus pantorrillas, y caer al duro suelo sobre sus caderas.
Como estudiante de liceo, al ser reconvenido por alguno de sus profesores, Periandro le arrojaba al docente en cuestión borrador, tizas y cuadernos de trabajo, amén de proferirle frases soeces; tan díscolo comportamiento solo conducía a su expulsión, una vez más, del centro.
En su vecindario, tan irascible conducta mantenía a raya a sus conciudadanos, ni qué decir de sus relaciones conyugales signadas por golpizas propinadas a la consorte de turno.
Así las cosas, de ensayo en ensayo, transcurría la vida de Periandro en los ámbitos sociales en los que incursionaba.
Rechazado una y otra vez aquí, allá y acullá, logró, finalmente, que la municipalidad le concediera la licencia para operar vehículos de tracción animal en el transporte de pasajeros.
Animado con su nuevo derrotero, se hizo de un crujiente carruaje tirado por un híbrido equino, animal que, con creces, exhibía su linaje de bastardo en grado sumo: ¡imaginen la concentrada tozudez que conjugaba hombre y mulo en sus faenas laborales!
En cierta ocasión el animal se negó rotundamente a proseguir su marcha ante la cuesta que se aproximaba; Periandro lo azuzaba con inútiles gritos y silbidos, pero el bruto se mantenía firme, sin dar un paso.
Entonces Periandro la emprendió a palos contra el animal, primero contra su grupa, luego contra sus patas y, por último, contra su cabeza: los pasajeros del vehículo miraban llenos de asombro la violenta escena desencadenada.
El mulo sangraba doquiera que recibía la paliza en su cuerpo, sin moverse.
Periandro, jadeante por el esfuerzo realizado, hizo una pausa para tomar aire y luego reemprender la golpiza.
En ese instante, el mulo proyectó con todas sus fuerzas y rabia contenidas, sus patas traseras cuyos cascos impactaron en la cabeza de Periandro; un sonido de rama quebrada se dejó escuchar: Periandro cayó muerto al suelo; sobre su cuerpo el mulo excretó, primero, sus residuos digestivos y luego, su urea.
Llenos de espanto, los viajeros abandonaron precipitadamente el vehículo.
Así puso la ira fin a la vida de Periandro, ira compartida entre bruto y humano.
Pítaco, el Envidioso
El Libro Sagrado de los musulmanes, El Corán, en su Sura (o capítulo) CXIII, El Alba del Día, en sus versículos 1 y 5, nos previene del pesar o angustia por el bien ajeno:
Busco refugio en el Señor del Alba del Día (…), contra la maldad del que nos tiene envidia.
Pítaco había nacido en una villa cuyo enclave territorial mediterráneo nada tenía que ver con su primigenio apelativo, rememoración de refugio real de buques; quizá esta denominación infundió, dado su condición plebeya, la debilidad moral que le aquejó toda su vida.
De pequeño, envidió a sus condiscípulos los morrales que portaban en sus sesiones escolares diarias; ni qué decir de las ropas y zapatillas de reconocidas marcas comerciales foráneas con las que cubrían sus cuerpos.
Cuando se inició en la vida laboral, anhelaba escalar elevadas posiciones dentro del rango institucional pero, más que por impartir órdenes y reducir el número de escaños en la escalera de mandos, por pasar a ocupar despachos mejor dispuestos que el suyo.
Sobremanera insistía en viajar al exterior en misiones de trabajo, y con tal propósito, interpuso zancadillas a contrarios, difamó de los aspirantes más cercanos a la meta y aduló a las autoridades decisorias, acción acompañada de obsequios.
Soñaba despierto cuando su febril cerebro imaginaba su retorno triunfal, una vez cumplida la tarea, la recepción que le dispensarían más el público reconocimiento por tamaña hazaña laboral; pero, además, ¡de cuánto disfrutaría al pavonearse entre sus compañeros de sus atuendos, alhajas y calzado que les exhibiría con suma deleitación!
¡Oh, Dios! ¡Cuántas fotos digitales mostraría a sus subalternos, cuántas genuflexiones le rendirían, y cuántos pechos prosternados ante sus logros sociales!
Asimismo, ¡cuántos regalos repartiría entre sus más allegados! Solo a aquellos que en la víspera de su partida se habían identificado con su causa.
Ya se disponía a entregar los presentes, primorosamente contenidos en cajas de variados volúmenes, cuando… ¡el viejo despertador, con horrísono escándalo metálico, convulsionaba en el silencio de la madrugada!
Las agujas marcaban las cinco de la mañana, hora habitual en la que Pítaco se levantaba de su catre, se vestía su raído overol y calzaba sus desgastadas botas rústicas, apenas si bebía café y, cerrando de un tirón la puerta de su ruinosa vivienda, se encaminaba a la parada de la guagua, a iniciar, otra vez, un nuevo día de pesado trabajo.
¡Qué envidia le tenía al vecino que todavía yacía en su lecho, dormido profundamente, y su moderno automóvil, quieto y en silencio, aguardando por el dueño!
Quilón, el Soberbio
Para Alfonso X el Sabio, monarca castellano medieval, en su primera Partida, califica a la soberbia como un mediano pecado que descansa en el amor propio y el orgullo desmedidos.
La buena estrella de Quilón le acompañó desde su más tierna infancia en la bravía tierra de su nacimiento, en el levante antillano.
En la guardería dio muestras de su iluminada virtud: arrebataba alimentos, juguetes, ropas y mimos a todos los que con él compartían el enclaustro infantil; sus padres se ufanaban de su ingenio y actitud descollantes.
En los años de estudios académicos, sin estar especialmente dotado, logró obtener calificaciones decorosas, a cambio de lisonjas, presentes y fraudecillos.
Más por abulia que por simpatía, fue elegido líder estudiantil.
En su gestión hizo caso omiso de los valores de sus compañeros con la deliberada intención de perpetuarse en su ejercicio; solo reconoció a los licenciosos para con sus peticiones.
Con un diploma bajo el sobaco fue empleado en cargos administrativos de su municipalidad.
Allí, de cierta manera vinculada a las relaciones públicas, tuvo la oportunidad de alternar con personajes pertenecientes a los diferentes niveles jerárquicos; para con los de los estratos superiores, exhibía un rostro carismático (o mejor, camaleónico), obsequioso y servil, en tanto que para los de los niveles medio e inferior, asomaba, cuando lo hacía, una cara dura, impenetrable y esquiva.
En la propia medida en que se empinaba en la pirámide social de su comunidad, su fama agriada le perseguía como la sombra al cuerpo.
Gustaba de ofrecer citas a ciudadanos y subordinados a los que hacía aguardar tanto por él en la antesala del despacho que, o se largaban molestos o languidecían de modorra y sueño.
Desde afuera, los que esperaban o desesperaban, lo escuchaban reír plácidamente o sostener largos diálogos telefónicos.
Cuando los recibía, les exigía concreción en los argumentos del asunto a tratar.
En cierta ocasión, tomó a un infeliz ciudadano, dado su innegable parecido físico, como el superior del nivel administrativo central por quien estaba esperando desde muy temprano en la mañana de ese día.
Casi prosternado ante el hombre que no era, le endilgó una serie de encomios sobre su labor y sobre él mismo, los méritos personales que aquilataban sus éxitos profesionales y su incondicionalidad para con la entidad.
Cuando le inquiere, su interlocutor responde como un enajenado; Quilón aprecia el error en que había caído y la emprende con denuestos e imprecaciones contra el pobre infeliz.
Al cerrar la puerta de un tirón, exclamó:
-¡Tener que pasarme a mí!-
Para desahogarse, sin leer las solicitudes que desde hacía semanas reposaban sobre su buró, reprobó todas salvo una que, escrita con letra clara, le llamaba “excelentísimo, señor”: le agradó sobremanera tal distinción a pesar de que el remitente había fallecido dos meses antes, poco después de firmar la misiva.
Quijotesca manera de expiación de los pecados
Don Quijote y Sancho Panza, los ilustres e inmortales personajes de Miguel de Cervantes y Saavedra, caballero y escudero, respectivamente, en cierta ocasión en que tomaban el camino hacia la gran ciudad del Toboso, donde el de la Triste Figura esperaba ver a su señora Dulcinea, entablaron moralizante plática, una de cuyas aristas fue la de los pecados capitales.
– Así, ¡oh Sancho!, que nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene puesto la religión cristiana, que profesamos. Hemos de matar en los gigantes a la soberbia; a la envidia, en la generosidad y buen pecho; a la ira, en el reposado continente y quietud del ánimo; a la gula y al sueño, en el poco comer que comemos y en el mucho velar que velamos; a la lujuria y lascivia, en la lealtad que guardamos a las que hemos hecho señoras de nuestros pensamientos; a la pereza, con andar por todas las partes del mundo, buscando las ocasiones que nos puedan hacer y hagan, sobre cristianos, famosos caballeros.
– Ves aquí, Sancho, los medios por donde se alcanzan los extremos de alabanzas que consigo trae la buena fama.
(Segunda Parte, Capítulo VIII)
La pirámide de Gisel
La emprendedora Gisel, antillana nacida en la villa primada del levante, tan cercana a Ra, el dios del sol egipcio, poco a poco, fue construyendo su morada.
Edificada con pétreos materiales, acero y cemento (todos de dudosa procedencia), observando, unas veces, y otras, adulterando, las ordenanzas constructivas de la localidad, erigió un primer piso, luego otro, poco tiempo después otro más y, finalmente, otro en su nivel superior, más chico.
En la medida en que levantaba paredes y techos, decidió, según su coleto le intuía, reducir, proporcionalmente, las dimensiones de las plantas superiores de su inmueble, de modo que las autoridades edilicias no dispusieran la paralización de la obra, por carecer de sólidas zapatas para sostener tamaño peso.
Terminado el último nivel, el edificio, así se le podría nombrar, visto en lontananza, semejaba una pirámide, no como la Gran de Gizeh egipcia en el Valle de los Muertos, pero sí una modesta pirámide maya, como las de Yucatán.
Así, popularmente, comenzó a ser conocida su casa: la Pirámide.
Con el favor de que gozaba entre ciudadanos y autoridades municipales, decidió instalar en el último piso, una hostería.
El tiempo, raudo, pasó unido al éxito económico de la instalación, y el lugar fue reconocido, sobre todo entre adúlteros y adúlteras (en respeto a la identidad de géneros) y célibes amantes, como la Pirámide de Gisel.
Uno de los más entusiastas y asiduos clientes de la hostería era nuestro conocido Solón.
No habiendo escarmentado del peligroso lance que le puso al borde de la tumba (no precisamente faraónica), volvió a sus andanzas eróticas.
Tanto cultivaba Solón sus deleites carnales que ya no le bastaba una fémina para saciar su lascivia; sus juegos sexuales ahora los llevaba adelante con dos de aquellas, cuyas atractivas anatomías le hacían imaginar y sentir placeres inéditos.
Luego de algunas prácticas con tal número, Solón se percató que su vigor disminuía, de sesión en sesión, hasta casi llegar a una capacidad de respuesta nula.
Preocupado con tal estado, acudió a varios expertos en estos trances; por descartado dio la consulta con galenos y el consecuente empleo de fármacos artificiales, so pena de repetir aquel espasmo que casi lo mata.
Como amante de la naturaleza, apeló, entonces, a los quelonios, cuyas carnes y testículos, según sostenían aquellos consultados, tienen reconocidas virtudes afrodisíacas pero que, en él, no surtieron efecto positivo alguno; entonces se dio a la tarea de encontrar mandrágoras con el mismo propósito, pero la inexistencia de tales criaturas en su villa, lo condujo a su desistimiento.
Defraudado, en un último intento, convenció, bajo promesas de dinero y alhajas, a varias jóvenes de mala vida y con ellas se encerró en el cimero nivel de la pirámide de Gisel.
Desnudos todos en dicho recinto, Solón dispuso una fogata en el centro de la habitación y, entonando diabólicos conjuros e invocaciones satánicas, proferidos en alta voz, comenzaron a danzar y a beber, aún más, aguardiente, cual si de pieles rojas norteamericanos se tratara, en torno al fuego, en honra a Belcebú y su dadivosa concesión en vigor sexual y deleite carnal.
En esto andaban cuando, inflamadas las llamas por un vientecillo que se había desatado a esta altura, se prendió con sus amarillentos colmillos de todo cuanto podía arder en la habitación: cortinas, alfombras, muebles, ropas, paredes de cartón, y hasta las pilosas regiones púbicas de los danzantes; todo crepitaba en derredor.
Tanta fue la algarabía y el confuso tropel de pisadas que el piso trepidó y, cual remedo de aquel onceno día septembrino de inicios de la presente centuria, una a una, cual si de implosión se tratara, colapsaron las estructuras y, precipitándose esta en aquella, no cesó el derrumbe hasta llegar a la base de hormigón que las sostenía.
Los bomberos acudieron prestos a sofocar el siniestro y con sus mangueras enristradas, como espectros fantasmagóricos, vieron surgir de entre las llamas y el humo, las tiznadas figuras de Solón, sus chicas y de Gisel, apenas con ligeras quemaduras pero con la impronta de criaturas del averno griego.
Gisel, al apreciar la destrucción de su inmueble, rompió a llorar amargamente.
Había dejado de existir su pirámide maya.
Los Jardines Colgantes de Babi
Sometido Tales, luego del shock gástrico que había sufrido con su indigestión de chocolate, a rigurosa dieta, le dio un vuelco total a su vida; además de alejarse todo lo posible de su deleite carnal, la emprendió con los ejercicios físicos calisténicos.
En poco tiempo pudo apreciar que su abultado abdomen reducía su circunferencia.
Entusiasmado con sus progresos, en la práctica deportiva había escuchado a los amigos que subir y bajar escaleras, además de tonificar sus piernas, beneficiaba su sistema circulatorio en grado superlativo.
En su villa natal, cercana a estribaciones montañosas pero sin escaleras, se propuso convencer a su esposa Babi de la necesidad que tenían de irse a vivir, con fines sanatorios, a un edificio multifamiliar, aquel que tuviera más pisos y residir en el último de ellos.
Poco después, gracias a los buenos oficios de un corredor de bienes inmuebles, Tales y Babi se instalaron en el último piso de un edificio que albergaba dieciocho de ellos y, para bien de su ejercitación, sus elevadores, según decían los vecinos del inmueble, estaban rotos y sin piezas de repuesto desde largo tiempo atrás, hecho que alegró sobremanera a Tales para acentuar sus prácticas deportivas, y, efectivamente, en unas pocas semanas de residencia en el nuevo hogar, ya casi no tenía barriga adiposa prominente y sus canillas, duras como cabillas de acero, pero… Babi fue invadida por un profundo hastío.
Aunque ella solo se dedicaba a la atención de su marido y de las demás obligaciones domésticas, echaba de menos a su añorado jardín, ahora abandonado en razón de las ventajas sanitarias del nuevo domicilio.
Tales, el caribeño, desesperaba al ver a su media naranja sumida en cavilaciones, reveladoras de su malestar emocional.
Pero la sagacidad científica del esposo le infundió, para su fuero interno, la siguiente idea: le sugeriría a su consorte que cultivara un pequeño jardín en uno de los balcones del apartamento, el que se orientaba hacia el sol naciente, como sano esparcimiento para conjurar su hastío.
Al comunicárselo, los ojos de Babi brillaron de alegría y desde el mismo instante, con bríos renovados, se dio a la tarea de acondicionar el área libre escogida.
En pocas semanas, la exuberancia de verdes enredaderas, helechos, musgos, bonsáis de diferentes especies y hongos de sombrerillo, se asomaban retadores por sobre el muro de su balcón, e insensiblemente, la gravedad los hacía crecer hacia los planos inferiores del elevado edificio.
Algún que otro vecino se quejaba de la umbría selva que se tejía y descendía desde el nivel superior extremo del majestuoso inmueble; pero ahí, donde había disenso con la botánica, la palabra persuasiva de Babi se hacía escuchar convincentemente.
Tales, como insular se ufanaba de la obra de su esposa y de su perenne contentura.
Ya llegaban al mustio jardín perimetral del edificio los zarcillos de las enredaderas y las frondes de las plantas sin semillas, cuando sobrevino la desgracia.
Como ya sabíamos, los elevadores del edificio no funcionaban pero un ingenioso inquilino, por más señas mecánico automotriz, se las ideó para echarlos a andar verticalmente.
En su cuarto intento, equilibrando los contrapesos, cables y ruedas de uno de los ascensores eléctricos, su acerado filamento quebró por la tensión ejercida sobre él, y se proyectó, cual látigo que flagela espaldas esclavas, contra el entramado de enredaderas, desde su punto más alto en la azotea del inmueble; atrapado en ellas, como acróbata circense que cae al vacío pero encuentra la malla salvadora, el cable arrancó de cuajo, piso a piso, en vertiginoso descenso, una a una, las enredaderas y helechos acompañantes, formando un amasijo en el suelo.
Llanto desconsolado se dejó escuchar con desgarradores gritos en el último piso del edificio.
Tales maldijo la reparación de los elevadores: el jardín colgante de su esposa se confundía con las malas hierbas del jardín.
El sepulcro de Goytisolo
Nuestro conocido Bías, como filósofo convencido de lo perecedero del diario vivir, se preparaba para su muerte (la intuía todavía muy lejana en el tiempo), y como la avaricia siempre fue su sesgo temperamental distintivo, se dio con afán a la tarea de reconstruir un panteón familiar que había adquirido en su natal villa del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Santo Espíritu.
Por haber nacido en esta bendita villa antillana aseguraba a los suyos que tenía garantizada la entrada al Paraíso (¿sería el barrio de igual nombre en su municipalidad?) pero que, como entre Paraíso y tierra media el cementerio, imprescindible resultaba en esta antesala de espera y destino de ánimas, poseer una a la altura de su jerarquía social, moral y material.
El panteón, ubicado en el lugar más sórdido de la necrópolis, urgía de una reparación capital para dotarle de la magnificencia a la que aspiraba Bías, dado su status ya visto; pero, consecuentemente, así serían las inversiones de moneda dura para su rehabilitación.
A pesar de su natural tacañería, no escatimó recurso alguno para su reconstrucción.
Con su presupuesto monetario en mano, convocó a cinco expertos albañiles en monumentos funerarios y, en su presencia, desplegó el plano arquitectónico para su tumba, por él mismo diseñado.
Señaló a los albañiles que fundirían una gran losa de hormigón reforzado, rectangular, cuyos lados medirían 6 por 4 metros; dicha losa cubriría ocho literas fúnebres, dispuestas en dos secciones paralelas, una frente a la otra, cada una con cuatro criptas mortuorias.
Sobre esta plataforma se situarían 36 mojones escultóricos, con formas de ánforas griegas, sobre cuyos ápices descansaría otra losa, más chica, la que, a su vez, soportaría una pesada escultura en acero inoxidable y bronce, de casi ocho metros de altura, que perpetuaría para las venideras generaciones el vehículo con el que Bías había alcanzado pleno éxito económico: una bicicleta destinada a la venta de pan.
El ciclo monumentario, imitación de una marca nacional, tendría una dimensión idéntica a las usadas por sus conciudadanos: 26 pulgadas de radio en sus ciclos, una amplia cesta sobre su rueda delantera, espacioso manubrio con frenos de manos, un voluminoso cajón en la rueda trasera.
Por sentado se da que quien tripulaba el ecológico y alimentario ciclo era Bías, quien aparecía conduciéndolo, las manos en alto, en señal de sus habilidades anti gravitacionales y los pies, en franco pedaleo cuesta arriba.
Le acompañaba en el complejo estatuario su esposa, Artilugia, cuya regia escultura simulaba comer un pedazo del rico pan, mientras ceñía el cuerpo de su consorte con uno de sus brazos.
Andaba Bías en estas consideraciones estéticas y técnicas cuando un automóvil de la municipalidad se estacionó a la vera de los hablantes; de él descendieron dos individuos, una autoridad policíaca y otra administrativa.
Dichos funcionario, con su súbita aparición cual si fueren almas en pena escapadas de sus tumbas, congelaron palabras y acciones de aquellos, al declararles que el recinto funerario, sobre el que tantos sueños había tejido Bías, quedaban en suspenso, en tanto y en cuanto no se aclarara su legítimo propietario, dado que un presunto heredero, preterido, según aclaraba, del túmulo funerario, de apellido Goytisolo, se erigía como único dueño, según disponía en sus cláusulas testamentarias el titular original del inmueble, e imputándole a Bías que, gracias a subterfugios legales y dadivosas ofrendas, se había adjudicado el referido panteón, amén de que los restos del occiso habían sido exhumados ilegalmente por órdenes de Bías.
El pobre Bías tuvo que soportar estoicamente (¡al fin y al cabo era un filósofo!) tales imputaciones, anhelando que un terremoto acabara con su ridícula situación, como aquel de antaño, pero este no sobrevino y, el profanador de sepulcros fue conducido a la cárcel.
Artilugia, la sufrida esposa de Bías, tuvo que contentarse solo con horas de visitas a la penitenciaría donde extinguía su sanción. Si en ella muriera el reo, la consorte no llevaría adelante tan fastuoso sepulcro descabelladamente ideado por su esposo.
El Templo de Almamisa
El perezoso de Cleóbulo, viejo conocido nuestro, asentado desde mucho ha en la sacra villa antillana, estaba casado con Almamisa, mujer en extremo hacendosa, verdadera antítesis de su consorte.
Entregada por entero a las faenas agropecuarias en la hacienda familiar, había desarrollado un singular método de explotación extensiva e intensiva de cultivos y cría de animales.
Su esposo la estimulaba en tal sentido aunque, en respeto a la verdad, con su abulia y pereza consuetudinarias, nada aportaba en energías físicas a la finca, salvo sus meditaciones filosóficas.
Tanta prosperidad generó los planes de ampliación de las instalaciones inmobiliarias en la rústica propiedad.
A Almamisa, lectora infatigable de relatos mitológicos de la antigüedad, empeño que alternaba con las ocupaciones agropecuarias, se le ocurrió, fruto de dichas lecturas, levantar un enorme cobertizo, para su propio engreimiento, cuyas dimensiones remedaban una sala techada para la práctica de deportes como el voleibol o el baloncesto.
Su superficie tenía 350 pies de largo por 170 de ancho; el techo, de piezas de asbesto cemento solapadas, reposaba sobre 125 pilotes de caguairán, de más de 60 pies de alto, exquisitamente labrados a manera de tótem mágico de los pueblos aborígenes, labor artística que demandó muchas horas de trabajo y cubos de sudor, por la extrema dureza de la madera, a sus artífices.
El espacio entre techo y piso, desprovisto de muebles u ornamentos, provocaba una aplastante sensación de vacío que Almamisa decidió ocuparlo con las jóvenes crías de los búfalos asiáticos que, con sumo esmero, se proponía aclimatar en la región; además, en el centro de tan vasto cubículo, ordenó la edificación, de hormigón prefabricado, de una gigantesca estatua cuyo rostro parodiaba el de la mismísima Almamisa y, postrado delante de sus pies, hincado de rodillas, en notorio gesto de súplica, como complemento monumentario, la estatua de Cleóbulo.
Dos veces al día, Almamisa, portando sus botas vaqueras, su jean azul ajustado al cuerpo, relieve anatómico que aún denotaba interesantes curvas y recurvas, una camisa de largas mangas y un sombrero tejano sobre su cabeza, alimentaba con abundante forrajes a sus becerros.
Cuando esto sucedía, en varias leguas a la redonda, se dejaba escuchar un rumor de mugidos en pugna por la hierba mustia.
Cierta vez, una partida de delincuentes, conocidos todos ellos como miembros de la pandilla Los Gordos, no tanto por sus abultados vientres como por los desmanes que perpetraban sobre las masas ganaderas , en asuntos de hurto y sacrificios ilegales de aquellas, merodeaba por los alrededores del peculiar establo, atraídos por los altisonantes mugidos.
De consuno, esperaron el crepúsculo y al cerrar la noche sin luna, irrumpieron en el establo de Almamisa; maniatados sus centinelas, prendieron fuego a las pacas de forraje y provocaron la masiva estampida de los tiernos bóvidos, no sin antes acuchillar, desollar, trucidar a varios de estos y embalar sus rojizos despojos en sacos de nylon.
En el ínterin, las llamas mordieron los duros caguairanes, algunos de los cuales cayeron al piso, y con su caída, colapsó el enorme techo, multiplicado en miles de pedazos al golpear el rígido suelo.
Sobresaltados con el crepitar de llamas y el ruidoso desplome, muy pronto Almamisa, Cleóbulo y un puñado de paisanos, apenas cubiertas sus regiones pudendas, casi enloquecen al contemplar la magnitud del siniestro y sus concomitantes pérdidas en bienes inmuebles y semovientes.
El humo se diluía entre los rosáceos tintes de la aurora cuando, ante los incrédulos ojos de los espectadores, se insinuaba una elevada figura, surgida de entre las todavía humeantes ruinas, cual si de ave fénix se tratare: ¡la estatua de Almamisa, apenas chamuscada y cubierta de hollín!
Solo en su pedestal las llamas se habían ensañado con crueldad; la pétrea cabeza de Cleóbulo no existía, solo se divisaba una mezcla pegajosa y caliente de concreto, mas continuaba prosternado ante la esposa.
Atónita, Almamisa exclamó: -¡Es un milagro!-
Cleóbulo no sabía dónde esconderse, tan apenado estaba.
Al día siguiente, Almamisa convocó a las mujeres de la zona y, en pública asamblea, se tomó un solo acuerdo: ¡reconstruir lo destruido con las generosas dádivas femeninas!
El Xenón olímpico
Lleno de ira, condición suya por derecho genético propio, deambulaba Periandro, redivivo gracias a los avances de las ciencias médicas, por las estrechas callejas cercanas al puerto de su cristiana villa isleña, maquinando qué podría hacer para mostrar su gran valía plástica frente a sus detractores.
El mal humor no le abandonaba desde aquella polémica que sostuvo con unos conocidos suyos, todos los cuales, como el propio Periandro, eran aficionados a la escultura, la talla de maderas y la pintura, bellas artes maltratadas por estos principiantes, sin academia y talento para desandar en tan difíciles mañas de manos e ingenio.
Aguijoneado su amor propio con los denuestos proferidos por sus contrincantes de artes plásticas, la materia gris, no muy abundante y obnubilada por la cólera omnipresente, de Periandro, le aconsejó buscar en viejas ediciones de libros de arte las imágenes de obras realizadas por célebres escultores como Mirón, Fidias, Miguel Ángel o cualquier otro de los grandes.
Quiso la mera casualidad que en una maltratada revista de arte escultórico se posara su mirada y sus ojos pestañaran, asombrados, con una paradigmática obra estatuaria de la antigüedad helespóntica, recreada por artífices contemporáneos, dado que la pieza original, esculpida por Fidias, ya no existía, y sólo habían llegado hasta nuestros días los relatos, deformados por los cronistas, de entre aquellos escogidos que pudieron observarla.
Sin pensarlo mucho, Periandro se entregó como un obseso a la búsqueda del sitio de enclave de su escultura, los materiales que necesitaría para su concreción y, por supuesto, los fondos monetarios para tales fines.
Estos últimos no tardaron en aparecer porque, a pesar de ser gruñón, Periandro honraba sus deudas.
Un poco más difícil fue hallar el sitio ideal para su emplazamiento, pero también lo encontró en las cercanías de ciertos solares yermos, colindantes con un basurero metropolitano, abandonado desde hacía años.
Finalmente, con dinero suficiente y lugar idóneo para la labor escultórica, Periandro movió sus hilos y tentáculos en el mercado subterráneo local y compró, no sin cólera y regateos, todo lo que urgía a la obra, y le puso manos, pecho y cabeza.
Primero, limpió el área de las malas hierbas que la tapaban; luego fundió un piso de hormigón de 500 metros cuadrados; después, levantó en su justo medio un pedestal de tres niveles, el primero de los cuales medía 15 metros por cada dimensión (largo, ancho y alto), y en el último nivel de esta pirámide trunca, comenzó a ensamblar las piezas metálicas compuestas de planchas y cabillas de acero de diferentes diámetros y longitudes.
Esta faena artística la acometió sin ayuda alguna, impulsado por su sello plástico, libre de mixtificaciones e intrusos.
Rendido el último punto de soldadura y apretada la tuerca final, solo restaba su pintura y alguna que otra ornamentación complementaria y un artificio mecánico.
En la base de este singular obelisco, fijó a sus paredes, por cada lado, los cinco anillos olímpicos, con sus colores típicos, símbolo de la magnificencia griega.
Por fin, cubrió la colosal estatua con una cortina corrediza hecha de paños de sacos blancos, de los destinados al acarreo de harina de pan, la que, mediante un cordoncillo, se descorría y así develaba lo que ocultaba a los ojos ajenos.
Como todo llega en la vida, así llegó el día anhelado de su exhibición.
Periandro invitó a la ceremonia inaugural a sus conocidos y a sus rivales en arte y, ante todos ellos, pronunció un antológico discurso, lleno de encomio, sobre su labor escultórica.
Entre otros elementos, acotó el valor patrimonial de su obra, su inspiración en los cánones artísticos de Fidias y el nombre heleno con que la bautizó: el Xenón Olímpico.
Emocionado, de un golpe, descorrió la cortinilla que se vino abajo estrepitosamente por el vigor del tirón; después, en toda su largura, se dejó ver la monumental escultura.
De entre los espectadores, algunos soltaron risotadas en tanto que otros, más circunspectos, la consideraron salida de las manos y, sobre todo, del cerebro de un lunático.
El Xenón Olímpico de Periandro superaba en cuatro codos al auténtico de Fidias; tenía una larga columna de cabillas de las que partían otras tantas, más finas, para conformar piernas y brazos; Xenón, sentado en un taburete, exhibía su mano derecha en alto, con los dedos índice y del medio, abiertos en forma de V, y los tres restantes recogidos sobre la palma; con la izquierda, empuñaba una larga lanza medieval, al estilo de las que portaban en sus torneos los caballeros de la Mesa Redonda del rey Arturo, en cuyo extremo reposaba un guantelete; tenía Xenón el rostro cubierto con un yelmo del que escapaban luengas barbas, y coronado por un penacho de metálicas plumas.
En estos estaban los asistentes al acto cuando una socarrona voz se dejó escuchar por todo lo alto:
-¡Solo le falta un caballo flaco para ser Don Quijote!-
Encendido de rabia por la burla espetada, más el energizante recuerdo de su episodio con cierto híbrido equino, Periandro persiguió al atrevido irreverente más allá del recinto escultórico, y ya casi lo alcanzaba para golpearlo cuando, una cuadrilla de operarios de la municipalidad se presentaba en el lugar, acompañada por un edil, con la orden de demoler todo lo edificado por atentar contra el ornato citadino y carecer su autor de la licencia de construcción.
Quiso Periandro en este instante que la madre tierra abriera sus fauces y se lo tragara con todos.
El Coloso de Rodri
Sabemos que Pítaco mientras se arrullaba en los brazos de Morfeo o dormía como un lirón (¡tanta era su versatilidad en metamorfosis onírica!), la envidia embargaba sus sueños.
Ahora se empeñaba en exaltar las dotes de genial inventor de su sobrino Rodrigo, descendiente en línea zigzagueante de aquel rey visigodo, homónimo suyo, derrotado por los árabes en la batalla de Guadalete en el año 711.
Rodrigo, el inventor, o mejor Rodri, como cariñosamente le llamaba su tío, se afanaba en crear una máquina de movimiento perpetuo, infructuosamente anhelada desde muchas centurias atrás.
Rodri, convencido de que no podría, por el momento, inventarla, acuciado por los ruegos de su tío, quien le había diseñado en un plano ingenieril un artefacto capaz de generar energía eléctrica, cuya fuerza impulsora primigenia procedería de la combinación del aire más el empuje de una corriente fluvial, decidió complacer a su pariente.
Puestos a la obra y adquiridos los aditamentos básicos en un depósito de chatarra, se dieron a la tarea de ensamblarla, luego de encontrar el lugar más favorecido por la naturaleza.
El punto topográfico ideal hallado fue en un pronunciado declive, en las afueras de la villa mediterránea donde residían, en el que convergían diferentes canales de desagüe de aguas negras cuyos detritus se precipitaban a una velocidad cercana a la del sonido, óptima para su artefacto; ya estaba resuelta la fuente energética hidráulica, solo faltaba la eólica
Pero todo estaba muy bien pensado por tío y sobrino: en cada orilla de la pútrida corriente levantaron sendos molinos de vientos, más parecidos a los destinados a la trituración de granos que a los de la saca de agua, crecidos unos metros más con la adición de las correspondientes estructuras metálicas; todo ello en busca de corrientes más favorables de aire.
En lo más alto de cada uno, instalaron las aspas, remedo de aquellas que cierto enajenado mental manchego equivocó como brazos de gigantes.
La ingeniosidad de Rodri, bajo la supervisión técnica de Pítaco, contribuyó, con acelerado ritmo, al montaje de piñones, ruedas dentadas, barras, correas y tubos, amén de las propias aspas, que permitieron concentrar el empuje del viento en un canal estrecho que descendía desde lo alto de los molinos hasta la poderosa corriente hidráulica, en cuya dirección el artefacto presentaba una propela en contra del flujo licuado que se precipitaba al vacío, así, este empuje adicional se sumaba al de las aspas aéreas. Ambas fuerzas movían una dínamo capaz de generar una corriente eléctrica de 12 voltios, suficientes para encender cuatro lámparas fluorescentes que utilizarían en sus noches de estudio en tan apartado lugar.
Pronto tan trascendental invención fue conocida por todos los que moraban en esta villa.
Tío y sobrino, gozosos de producir energía eléctrica limpia, sin el uso de combustibles fósiles, convocaron a los vecinos para su puesta en marcha públicamente; entre estos se corrió la voz y bautizaron, con gran tino de gracejo popular, la obra de ingeniería como el Coloso de Rodri, débil remembranza de aquel otro que terminó sus días como chatarra.
La exhibición del ingenio eléctrico se hizo cuando la noche había cerrado completamente.
A pesar de las inclemencias del tiempo que barruntaba tempestades, una gran multitud se congregó en ambas orillas para presenciar el espectáculo.
Todo listo, tío y sobrino, al unísono, liberaron los frenos de los molinos de vientos y de la propela hidráulica; apenas libres, estos aditamentos comenzaron a rotar, según el medio en el que se encontraban, muy débilmente al principio, luego, más rápidamente y, finalmente, a una velocidad vertiginosa.
Por su parte, las lámparas, macilentas en su primer instante, luego brillaron esplendorosamente, rasgando la oscuridad de la noche.
La multitud aplaudía delirantemente; los inventores, los pechos en alto, henchidos de orgullo.
En eso, dos fenómenos indeseados, abruptamente, irrumpieron en la escena: el primero, proveniente de la indomeñada naturaleza, una tormenta local severísima, con vientos superiores a los 150 kilómetros por hora; el segundo, por desidia humana, una flotilla de camiones cisternas, colectores de heces y excretas de toda laya, vertieron, todos a una, sus contenidos en la corriente de aguas albañales, y, cual maremoto incontenible, corrieron raudas hacia el declive.
Los espectadores, puestos a buen recaudo, presenciaron la hecatombe: las aspas y sus torres se vinieron abajo y se hundieron en el alud fecal.
Rodri, cubierta su magullada cabeza por un pedazo de aspa, contemplaba a su tío Pítaco que, cual marrano en corral, se sacudía el detritus que embadurnaba su rostro y cuerpo.
El coloso de Rodri repitió el destino de aquel, levantado en honor de Helios, pero este, de efímera existencia, redundó en el deshonor de tío y sobrino.
El Farol de Alejandro
A pesar de su soberbia incontenida y transpirada por cada uno de los poros de su epidermis, Quilón sabía atraer féminas infelices con sus uniones matrimoniales, de hecho o de derecho.
Cuando esto se proponía, simulaba una humildad visceral, camaleónica, estado que le hacía abjurar de su acostumbrada altivez y, prosternándose ante la víctima de ocasión, la hacía caer, con estos señuelos, en la trampa de Eros.
Su proverbial infidelidad, reconocida por su esposa Quelonia, le hacía mantenerse en guardia perenne ante estos arrebatos de justificados celos, desencadenantes de furias incontrolables en aquella, que el propio Quilón temía.
Ahora, la dama de turno fue la esposa de un tal Alejandro, bibliotecario de ocupación, siempre embebecido en la lectura de viejos libros, en razón de los cuales olvidaba frecuentemente sus obligaciones de varón para con su consorte, llamada Lesbia.
Alejandro y Lesbia (sus patronímicos, por pura coincidencia, rememoran un guerrero macedonio de la antigüedad y una islilla localizada en el mar Egeo, que nada tienen que ver en esta historia), luego de unos pocos años de lazo conyugal, sobrepasada las ansias eróticas en el varón, comenzó un relajamiento en las prácticas más íntimas de la joven pareja, elemento que tendió a su paulatina disolución.
Lesbia, de ardoroso temperamento, de piel canela, busto desafiante, glúteos prominentes, pelvis que con su cadencioso andar revelaba todo un tren inferior de miembros, esculpido por orfebre griego, cual el tranquilo vaivén de las olas espumeantes de un mar en calma pero con signos de repentino embravecimiento, era una empleada de la municipalidad donde laboraba Quilón en su alto escaño gubernativo.
Conocedor de sí mismo, tal era su divisa (¡Conócete a ti mismo primero!), cuando contempló a Lesbia por primera vez, quedó alelado con su despampanante anatomía.
Sabedor que la nueva empleada sería de inmediato asediada por insinuantes petimetres y chismosas del entorno, los primeros con galanteos seductores, y las segundas, revelándole su bien conocida soberbia, decidió adelantarse a tan fundadas presunciones y, así, de golpe, se le presentó y con ella, favorecido por su condición de destacada autoridad administrativa, desde el primer instante inició su acecho.
Transcurrieron de esta manera varias semanas; el lazo se estrechaba y, al fin, Lesbia, añorando las entregas varoniles abandonadas, se rindió a Quilón, ¡tantos fueron sus ruegos y promesas amatorias!
Lesbia parecía hallar en él un refugio tempestuoso frente a la calma chicha de Alejandro.
Los encuentros, cuerpo a cuerpo entre los amantes, se consumaban con frecuencia galopante, aquí, allá o acullá, lo mismo sobre mullido sofá o cama, o sobre duro piso, como en oficinas u hosterías de la villa.
Tantas citas conspiraban contra la moral y los recursos económicos de Quilón, razón por la que decidieron aprovechar las frecuentes salidas del marido burlado y utilizar la cama de la alcoba matrimonial de este, lecho que volvió a experimentar los espasmos telúricos del intruso con la ama de casa.
Satisfechos los deleites carnales de los adúlteros, el sosiego aconsejaba calma en la turbulenta relación pasional.
Como la habitación devenía en campo de batalla amoroso, sin costo alguno para el seductor, salvo el gasto natural de testosteronas y estrógenos, rápidamente reemplazados, Quilón y Lesbia descuidaron su prudencia para con los vecinos del inmueble, quienes murmuraban sobre las repetidas visitas de aquél en ausencia del dueño de casa, y escuchaban, además, las explosiones de placenteros quejidos en el apartamento, ubicado en el quinto piso del edifico multifamiliar que se levantaba frente a la fosa marina.
Alejandro, el burlado, escuchó algunos de estos rumores y, a pesar de su flema melancólica, le prevenía a Lesbia en relación con la deshonra que para él reportaría si tales chismes fueran reales; ella, por supuesto, negaba enfáticamente. Pero ni con estas, Alejandro ofrendaba como varón, a pesar de las zalamerías de Lesbia.
Calmado así por un tiempo, los rumores se hacían cada vez más ciertos y, un tanto desperezado de su abulia, Alejandro advirtió a su todavía consorte que si el adulterio se confirmaba, la sangre correría.
Ante tales amenazas, cauta pero atrevida Lesbia convino con Quilón que cuando Alejandro se ausentara del apartamento, ella, en señal inequívoca de libre acceso a la alcoba de ensoñaciones, situaría en el balcón un farol de luz blanca, utilizado por Alejandro en sus excursiones campestres, y aparecida esta, raudo podría trepar Quilón las escaleras que conducían hasta el quinto piso.
Así, siempre que fue posible, Quilón, agazapado en la oscura esquina, aguardaba por la bendita luz blanca del farol de Alejandro. Pero no tardaron mucho los vecinos, y poco después Alejandro y Quelonia, en descifrar tan enrevesado código de señales, y comprobar los furtivos encuentros de los adúlteros amantes.
Una de esas noches, cuando el farol alumbraba como nunca antes invadiendo la cómplice oscuridad y los tórtolos, entregados de lleno a sus caricias, irrumpen en la habitación Alejandro y Quelonia; él, cuchillo en mano; ella, llena de ira, sombrilla en mano.
Los amantes, abismados en el paroxismo del juego erótico, cuando arriban los indeseados, solo atinaron a escapar: ella, desnuda, con sus voluminosos glúteos al aire, se refugia en el baño; él, enfundado en la sábana pecaminosa, se lanza al vacío desde el balcón, agarrado del farol de Alejandro, en vano intento de sujeción instintiva, y su cuerpo cae, con acelerada velocidad, sobre el muelle lecho del camión colector de basura, salvando, milagrosamente, su vida.
Poco después, las autoridades policíacas, oportunamente llamadas por los vecinos, impiden que la sangre del adúltero llegue al río, herido por arma blanca o golpe contundente propinado por la iracunda esposa.
Alejandro y Quelonia fueron conducidos al precinto policiaco, en tanto que Lesbia, se consolaba con una vecina y Quilón, imploraba por un par de pantalones para cubrir sus partes pudendas.
Así se desplomó el farol de Alejandro pero el edificio multifamiliar que lo sostenía, todavía se yergue altivo, retando al mar, a la espera de algún movimiento tectónico abisal que socave su estructura.
Consideraciones Finales
Esta monografía, cual alígero caballo cervantino de Clavileño, sobre cuyo lomo el Caballero de la Triste Figura y su inseparable escudero Sancho Panza realizaran un fantástico viaje por ignotas regiones, nos ha permitido, virtualmente, viajar en el tiempo, asir el hilo del comportamiento social, particularmente el del isleño del mediterráneo caribeño, siempre reglado, y ponderar las volubles conductas humanas, ceñidas firmemente a las dinámicas relaciones de producción y su concomitante ordenamiento jurídico, como sombra acompañante sempiterna.
El relato breve, fantasioso, como recurso didáctico, ha sido el instrumento básico para recrear épocas pasadas y otras fabuladas, con las aventuras y desventuras de sus personajes, sazonadoras del momento histórico reseñado.
En todas las recreaciones contadas, engarzadas con su realidad histórica, se intenta insuflar una dosis de humor.
Desde tiempos inmemoriales el género humano se ha burlado de las más dramáticas situaciones que le ha tocado vivir. Baste recordar, a manera de singular ejemplo, la película La vida es bella del italiano Roberto Remigio Benigni que tanto ha hecho reír a sus espectadores, a pesar del hondo dramatismo de su argumento, desarrollado en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Guiados con tal derrotero, acompañamos a los isleños, en franco contraste de costumbres y nos unimos a héroes, monumentos y divinidades griegas, amén de pecados capitales, contextualizándolos con nuestro entorno, intentando la risa pero a la vez, el conocimiento de aquella lejana cultura, paradigma de la llamada civilización occidental.
Retomemos, finalmente, a los inmortales héroes cervantinos y escuchemos su conversación:
- Ahora digo – dijo a esta sazón Don Quijote – que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Amable lector, confío, si leíste estas narraciones, que ahora sepas más sobre la historia de griegos y su impacto sobre nuestra cotidianeidad insular.
Bibliografía consultada
Arias Sánchez, Arturo Manuel: Contextos jurídicos de expresiones literarias, Editorial Universitaria, La Habana, 2014. Edición digital.
Arias Sánchez, Arturo Manuel: Quijote y derecho: ley en ristre, Editorial Universitaria, La Habana, 2014. Edición digital.
Diccionario de Biografías: Editorial Océano, Barcelona, España, 2008 (1072 p).
Enciclopedia Ilustrada “Cumbre”: Editorial Cumbre, México, 1980 (14 tomos).
Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado: Selecciones del Reader’s Digest: México, 1979 (12 tomos).
Publicación Recomendada:
Aseguran condiciones en Cabaiguán para inicio del nuevo curso escolar (+ Audio)